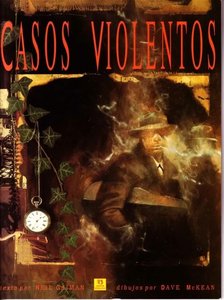Juanvi Chuliá
Ediciones Glénat
Incluso antes de iniciar una reseña crítica de la serie que nos ocupa, se hace necesaria una puntualización que creo ayudará a entender, en un contexto adecuado, el trabajo realizado por los autores.
Cuando Ediciones Glénat decidió establecer una filial editorial en nuestro país, Miralles y Segura ya llevaban dos álbumes de Eva Medusa realizados para el mercado francés. Más tarde, la coordinación de la trilogía pasó a manos de Joan Navarro. Pero, insisto, la serie es un producto de Glénat Francia.
¿Qué importancia puede tener esta puntualización?: Mucha. En el ánimo de los autores (muy especialmente en el del guionista, Antonio Segura) estaba el realizar un producto que entroncara, sin tapujos, con unos criterios estéticos muy en boga en el mercado galo. La conocida capacidad de Segura para adoptar los modos y la temática adecuados a cada momento, haciendo un constante uso de referentes más cercanos al plagio que al homenaje, ha sido tanto su mejor virtud como su mayor defecto. En Eva Medusa, Segura consigue equilibrar esa constante hasta lograr un producto que se encaja entre el grueso de la producción de Glénat sin desmerecer del resto. Y sin destacar, por supuesto. La corrección del desarrollo argumental, su pura y simple eficacia, hacen de este trabajo uno de los más dignos realizados por Antonio Segura. No hay que tirar muy alto tampoco: Él mismo se ha encargado de mantener bien bajo el listón hasta la fecha. Decía que es un producto al gusto del mercado galo: No en vano ha sido preparado para serlo. Localización exótica, ciertapulcritud en la ambientación histórica y pasiones al límite son las claves por las que se han regido buena parte de los productos franceses de los últimos años (baste repasar algunos de los títulos publicados en España en el año 93, salvando las diferencias: Tako, Muñeca de Marfil, Sambre...). Hasta Marguerite Duras ha ganado algún Goncourt que otro con tal pretexto. Segura delimitó muy claramente sus pretensiones desde la primera página, y es por ello por lo que el producto final (las desventuras de una mujer cuasi-mitológica a lo largo y ancho de la selva amazónica), ni sorprendieron ni desagradaron a los franceses, los cuales acogieron la serie con tibieza.
El trabajo de Ana Miralles en la serie ha sufrido una paulatina transformación: Enfrentada a su primera obra larga a todo color, sale airosa a nivel de composición y tratamiento plástico, y se somete con lealtad al guión de Segura y a los cánones franceses. A mi entender, con excesiva lealtad. Si en el primer álbum, Miralles permite que cohabite su habitual tendencia a la caricatura y la simplificación, con un estilo descriptivo de tintes academicistas, en el segundo volumen se entrega por completo a una representación de ambientes y personajes donde la frialdad en el retrato es la nota predominante. Su excelente sentido del color (especialmente su acertada elección cromática para estados de ánimo y momentos climáticos), es una de sus mejores bazas. Es, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, una dibujante de amplio futuro.
Eva Medusa es, en fin, un producto cuya corrección destaca por encima de cualquier otra cualidad: Corrección a la hora de adaptarse a estructuras y demandas de un mercado, el francés, que en tiempos de recesión económica se ha concretado y definido hasta límites exasperantes.
Ediciones Glénat
Incluso antes de iniciar una reseña crítica de la serie que nos ocupa, se hace necesaria una puntualización que creo ayudará a entender, en un contexto adecuado, el trabajo realizado por los autores.
Cuando Ediciones Glénat decidió establecer una filial editorial en nuestro país, Miralles y Segura ya llevaban dos álbumes de Eva Medusa realizados para el mercado francés. Más tarde, la coordinación de la trilogía pasó a manos de Joan Navarro. Pero, insisto, la serie es un producto de Glénat Francia.
¿Qué importancia puede tener esta puntualización?: Mucha. En el ánimo de los autores (muy especialmente en el del guionista, Antonio Segura) estaba el realizar un producto que entroncara, sin tapujos, con unos criterios estéticos muy en boga en el mercado galo. La conocida capacidad de Segura para adoptar los modos y la temática adecuados a cada momento, haciendo un constante uso de referentes más cercanos al plagio que al homenaje, ha sido tanto su mejor virtud como su mayor defecto. En Eva Medusa, Segura consigue equilibrar esa constante hasta lograr un producto que se encaja entre el grueso de la producción de Glénat sin desmerecer del resto. Y sin destacar, por supuesto. La corrección del desarrollo argumental, su pura y simple eficacia, hacen de este trabajo uno de los más dignos realizados por Antonio Segura. No hay que tirar muy alto tampoco: Él mismo se ha encargado de mantener bien bajo el listón hasta la fecha. Decía que es un producto al gusto del mercado galo: No en vano ha sido preparado para serlo. Localización exótica, ciertapulcritud en la ambientación histórica y pasiones al límite son las claves por las que se han regido buena parte de los productos franceses de los últimos años (baste repasar algunos de los títulos publicados en España en el año 93, salvando las diferencias: Tako, Muñeca de Marfil, Sambre...). Hasta Marguerite Duras ha ganado algún Goncourt que otro con tal pretexto. Segura delimitó muy claramente sus pretensiones desde la primera página, y es por ello por lo que el producto final (las desventuras de una mujer cuasi-mitológica a lo largo y ancho de la selva amazónica), ni sorprendieron ni desagradaron a los franceses, los cuales acogieron la serie con tibieza.
El trabajo de Ana Miralles en la serie ha sufrido una paulatina transformación: Enfrentada a su primera obra larga a todo color, sale airosa a nivel de composición y tratamiento plástico, y se somete con lealtad al guión de Segura y a los cánones franceses. A mi entender, con excesiva lealtad. Si en el primer álbum, Miralles permite que cohabite su habitual tendencia a la caricatura y la simplificación, con un estilo descriptivo de tintes academicistas, en el segundo volumen se entrega por completo a una representación de ambientes y personajes donde la frialdad en el retrato es la nota predominante. Su excelente sentido del color (especialmente su acertada elección cromática para estados de ánimo y momentos climáticos), es una de sus mejores bazas. Es, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, una dibujante de amplio futuro.
Eva Medusa es, en fin, un producto cuya corrección destaca por encima de cualquier otra cualidad: Corrección a la hora de adaptarse a estructuras y demandas de un mercado, el francés, que en tiempos de recesión económica se ha concretado y definido hasta límites exasperantes.