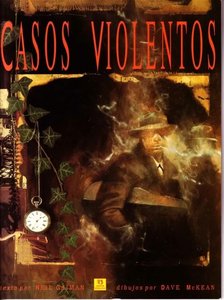Jaime Vane
Esta obra merece, juzgamos, ser llamada peculiar. Habla sobre Shade, un nativo del planeta Meta que pasó por ser un adolescente pretendidamente hipersensible y aficionado a la poesía, enamorado de una joven en cuyo dormitorio entró una noche (sin permiso de ella, pero también, presumiblemente, sin ninguna pretensión normal), lo que le valió ser sometido a una suerte de lobotomía. Tiempo después, Shade es seleccionado para ser enviado a Tierra en calidad de agente mental bajo la forma de proyección astral, acompañado por un chaleco loco, chisme que le dará el poder de la locura externalizada. Entre Meta y Tierra está el área de la locura, una zona en la que Shade puede quedar preso durante su viaje.
Kathy George, una joven sureña,vivía en Nueva York, tenía un novio negro a los 20 años y se disponía a presentárselo a sus padres, que residían en Louisiana. Inició el viaje con su novio, se detuvieron en un prado a refocilarse, y llegaron tarde a la casa; Kathy abrió la puerta y se encontró con una escena un tanto curiosa, compuesta por: un tipo apuñalando a sus padres, muertos, y un recibidor con las paredes y el suelo bastante salpicados de sangre. El asesino, Troy Grenzer, dice que no está loco, y que hace aquello porque quiere "y punto". Al novio de Kathy lo mata la policía porque al guionista le apetece lograr, con pocos recursos, el favor de las minorías étnicas. Kathy, muy afectada, es recluida en un centro psiquiátrico. Tres años después del asesinato de sus padres, va a parar ante la penitenciaría del estado de Louisiana poco tiempo antes de que el asesino múltiple Troy Grenzer vaya a ser ejecutado allí en la silla eléctrica. Y, atención, en el momento de producirse la electrocución de Grenzer, Shade ocupa su cuerpo y, con él, sale de la cárcel, se encuentra con Kathy, la convence (tras algunas aventuras) de que es Shade y proviene del planeta Meta y se dirigen a Dallas. Aprovechando que las realidades son muchas y paralelas, el trío de protagonistas representa de un modo delirante el manido asesinato de JFK con algunas variantes, entre las que destaca el hecho de que JFK no es asesinado, y es un individuo muy campechano, capaz de tragarse un cuento preñado de licencias narrativas.
La acción resulta trepidante y la historia, siempre que se hagan esporádicas generosas concesiones, es susceptible de ser leída con ganas. Benevolencia requiere el dibujante, cuyos mejores monos parecen mal copiados de viñetas de algunos de los miembros de The Studio; los otros son incomparables, pero el conjunto puede no molestar durante la lectura.
Del guión molesta la invitación a argumentar que es un discurso sobre distintas formas de neurosis y esquizofrenia elaborado por un paranoico. Esto no sólo porque se sospeche que el pretendido discurso sobre América (del Norte), el sueño americano, el grito americano, la locura, la responsabilidad,... es absolutamente inconsistente, aunque parezca querer apoyarse en juegos retóricos cuya oscuridad no llega a confundirse en ningún momento con profundidad (otra sospechada intención). Las evidencias son mayores: la invención de figuras que pretenden dar coherencia a un universo delirante, el agotamiento de descripciones para llenar espacios narrativos que cobren el efecto de argumentos,... Como ejemplo de lo primero está la profusión de nombres que se refieren a elementos no descritos, que se utilizarán arbitrariamente en la narración: tal es el caso del chaleco loco. Como ejemplo de lo segundo tenemos la electrocución de Grenzer, donde, en media docena de páginas se nos hace tragar lo que parece toda la pobre información que el guionista ha conseguido sobre electrocuciones, de tal modo que uno sospecha (algo que sucede en varias ocasiones) que no se esta narrando una historia de ficción, sino que se está argumentando sobre aspectos o asuntos de la realidad. Para hacer algo así, y hacerlo en el grado en que aquí lo encontramos, no basta con ser paranoico, se tiene que ser novel. Entretenida historia entonces, de unos noveles que hablan sobre si mismos, y pretenden mayor profundidad de la que son capaces de conseguir.