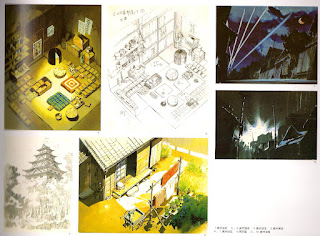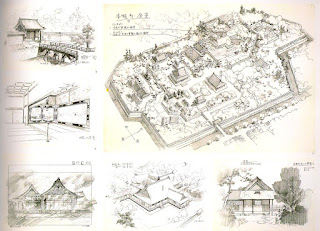La religión de la pintura por Alberto Ruiz de Samaniego
Caspar David Friedrich: Vista desde la ventana derecha del estudio 1805/06. Sepia sobre lápiz, 31,2 x 23,7 cm. Viena, Österreichische Galerie Belvedere.
Para tratar de comprender a Caspar David Friedrich (1774‑1840) nos pueden servir dos retratos que de él hizo Georg Friedrich Kerstin, en torno a 1811‑1812. En ellos se ve a Friedrich en su estudio. Si algo destaca allí, además del gesto concentrado del pintor –severo, ausente, totalmente abstraído en su labor–, es la austeridad de la habitación. Kersting, como muchos otros, ha tomado nota de una soledad que el propio artista consideraba premisa necesaria para su trabajo, y de una austeridad tan radical que allí casi hasta faltaba lo propio de un estudio de pintura. Nos cuenta otro testigo, el pintor Wilhelm von Kügelgen: "El estudio de Friedrich [...] estaba tan vacío que Jean Paul podía haberlo comparado con el cuerpo amplificado de un príncipe muerto. Allí no había nada excepto el caballete, una silla y una mesa, sobre la que colgaba en la pared una regla de dibujo, sin que nadie supiera por qué estaba allí. Incluso la tan justificada caja de pinturas con sus frascos de aceite y trapos para limpiar había sido relegada a la habitación contigua, ya que Friedrich opinaba que los objetos externos estorbaban la visión interior"'. El espacio en el que Friedrich trabaja es, ciertamente, desnudo y cerrado, diríase que voluntaria‑mente aislado de todo contacto –incluso perceptivo– con el mundo. El taller es una cripta en la que el artista se concentra para meditar en soledad sacral, en la procura de una absoluta y pura interioridad'. Carl Gustav Carus, el médico y también pintor, amigo de Friedrich, debió de verlo a menudo en esta situación: "Por lo demás –escribe– medita casi constantemente sobre sus creaciones artísticas en su cuarto sombrío'".
Esta situación es la que Rafael Argullol ha denominado. certeramente, como encuadres de la escisión', señas de la separación invencible entre el mundo humano y el mundo natural. Estos encuadres toman su forma más peculiar en el tema de la ventana interiorizadora –ya sean las ventanas de una casa o las formas naturales, rocas, arboledas que configuran un espacio de contemplación–: a un lado se hallaría la reflexión, la conciencia, el sentimiento; de otro, el universo, lo incondicionado, la universal totalidad. Friedrich utiliza este motivo en diversas ocasiones, incluso está constantemente presente en sus dibujos. En Vista a través de la ventana, por ejemplo, surge claramente el contraste entre un interior severo y, en cierto modo carcelario, y un exterior que, aunque apenas desvelado, lleva consigo la gran añoranza de espacios abiertos. La actitud de Friedrich, en su vertiente claustrofóbica y autoexiliada de la comunidad humana, es la de la solitaria evocación, su poética es decididamente rememorante y, por ello, pinta de espaldas al mundo. Por lo mismo, el viaje en Friedrich es siempre hacia el interior: la naturaleza es, por tanto, una proyección del yo, una aventura trascendental, un periplo del espíritu: "Soñamos con viajes a través del Universo: ¿el Universo no está en nosotros? No conocemos las profundidades de nuestro espíritu. El camino misterioso va hacia el interior. Es en nosotros, y no en otra parte, donde se halla la Eternidad de los

George Friedrich Kersting: Caspar David Friedrich en su estudio, 1819. Óleo sobre lienzo, 51 x 40 cm. Berlín, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlín, Preubischer Kulturbesitz.
ción; una meticulosa elaboración limita la fuerza de imaginación del observador; la pintura debe limitarse a ser alusiva y, sobre todo, a estimular el espíritu, debe dejar a la fantasía campo de acción, de manera que el cuadro no debe tener por fin la representación de la naturaleza, sino solamente su evocación. La tarea del artista no consiste en la representación fiel del cielo, del agua, de las rocas y los árboles; lo que debe espejear en la naturaleza es el alma y la sensibilidad del artista. Reconocer, penetrar, acoger y reproducir el espíritu de la naturaleza con todo el corazón y con el alma entera: tal es la finalidad de una obra de arte'. Al pintor de Pomerania, por poner otro ejemplo, no le interesaba la luz del Norte, de su norte; la iluminación de sus cuadros es muchas veces crepuscular, otras tornasolada, el horizonte aparece dramáticamente oscurecido, con el objeto de crear contrastes bruscos, sumamente artificiales, entre lo lejano y lo cercano en su pintura. I-Friedrich ha leído, sin duda, el tratado sobre lo sublime de Burke: "En la naturaleza –escribió el inglés- las imágenes sombrías, confusas e inciertas tienen un mayor poder para suscitar en la imaginación las grandes pasiones que aquellas que son claras y límpidas". El propio Friedrich lo dice explícitamente: "Un paisaje desarrollado en la bruma aparece más vasto, más sublime, incita la imaginación [...] El ojo y la imaginación se sienten generalmente más atraídos por lo vaporoso y lejano que por lo que se ofrece próximo y cla- a la mirada'". Un día, nos cuenta Albert Béguin8, incluso en una confidencia reconoció que esa luz singular de sus cuadros, esa concentración tan característica de luz, se le mundos, el pasado y el futuro" (Novalis).

Caspar David Friedrich: La cruz en la montaña (El retablo Tetschen), 1807/08. Óleo sobre lienzo, 115 x 110,5 cm. Dresde, Gemäldegalerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dreden.
Conviene tenerlo claro: Friedrich no es en absoluto un pintor de paisajes realista, sino un hombre que metaboliza y, por decir así, rumia consigo mismo lo que, en otro momento, ha contemplado o experimentado. Es sabido, pues el propio Friedrich lo dejó escrito, y constituye tal vez uno de sus
adagios más conocidos: el pintor no debe pintar únicamente lo que ve ante él, sino lo que ve en él. La
de Friedrich es una mirada interior, hacia el interior. La realidad referencia se verá pues, modelada, moldeada a los dictámenes de esta mirada interior. "Una ruina, una montaña, un atardecer o un huracán deben evocar y, por tanto, reflejar plásticamente, no fenómenos orográficos o climatológicos, sino estados de la subjetividad. La aceptación de esta premisa separa radicalmente a la estética romántica tanto de un credo realista como de uno impresionista'". La relación entre el hombre y lo natural está siempre cargada de misterio e incertidumbre. Esta mirada interior proporciona un paisaje mágico, trascendido, como si, en Friedrich, el paisajismo y la religión estuviesen muy próximos. En él las leyes ópticas –como notaron sus críticos, especialmente Ramdohr ante El altar de Tetschen– han cambiado totalmente. La crítica de Von Ramdohr a este cuadro supo ver muy bien el proyecto alegórico que Friedrich sostenía para el paisaje. A juicio del crítico, convertir el paisaje en una alegoría religiosa no constituía una idea afortunada, al trastornar la relación habitual y tradicional entre el género pictórico y el tema. Friedrich contestará a Ramdohr de forma tajante: justamente lo único verdaderamente esencial en la pintura de paisaje es, para él, el nuevo sentimiento de la naturaleza que transmite, y que al crítico clasicista le está vedado. Para Ramdohr, la naturaleza, en el paisaje, es un mero objeto de imitación, mientras que Friedrich sabe que la naturaleza es algo que debe ser ante todo
sentido. "El arte –escribió Friedrich en otra ocasión– no puede tener como fin la imita‑
Caspar David Friedrich: Abadía en el robledal, 1808/1810. Óleo sobre lienzo, 110,4 x 171 cm. Belín, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlín, Preubischer Kulturbesitz.
había aparecido en un sueño nocturno, antes de que pudiera descubrirla en la naturaleza. De no haber sido así, tal vez nunca la hubiera descubierto. Diríamos que parece haber más una voluntad de ocultamiento que de revelación de lo real, como si los paisajes no fuesen en verdad de ningún mundo concreto, sino destilaciones mágicas, alegorías de un sentimiento de la naturaleza que es, en fin, presentimiento oscuro o amenazante para el individuo singular, algo excesivo que el alma debe, con extrema dificultad, tratar de asumir y recoger, en suma: un don que cumple aprovechar. Por eso, el mismo Friedrich aseverará, en un famoso e intraducible juego de palabras: "una imagen no tiene que ser inventada (erfunden), sino sentida (empfunden)". Como si dijéramos: no ha de ser un hallazgo propio, sino la impronta de algo grandioso y radicalmente ajeno o extraño. Esto es lo que ha de sentir el monje capuchino ante el mar: el impacto de un acontecimiento al límite de lo irrepresentable. He ahí el auténtico tema del famoso cuadro.
Para Friedrich, en la realización de su pintura resulta fundamental, por tanto, esta visión posterior e íntima. Por eso parece crucial buscar, procurar en el estudio las condiciones más adecuadas con fines a alcanzar esta verdadera experiencia interior: "Cada obra de arte auténtica –apuntó el propio Friedrich– se concibe en una hora sagrada y se alumbra en una hora feliz, a menudo sin saberlo el artista, por un impulso interior del corazón'. Como ya señaló Albert Béguin, esta experiencia del nacimiento insconsciente de la obra, esta impresión de no ser uno su autor sino su receptáculo y su vaso de elección, es una experiencia central en Friedrich, y en tantos otros autores románticos'°. Pero, además, he aquí, también, el famoso ojo interior, de Friedrich y del Romanticismo; una suerte de ultravisión, o una intensificación trascendental de la sensación –no sólo perceptiva que llegará, por ejemplo, hasta Kandinsky, o el propio surrealismo. "Cierra tus ojos físicos para que veas primero tu cuadro con los ojos del espíritu. Luego, haz que aparezca

Caspar David Friedrich: Estudio de una mujer tumbada leyendo, estudio de una vaca y de una cabeza de caballo, 6 de octubre de 1801. Pluma y pincel y tinta marrón sobre trazos de lápiz, aguada sobre papel vitela. Del cuaderno de dibujos de formato pequeño de Manheim de 1800/02. Kupferstich-Kabinett, Staaliche Kunstammlunge, Dresden. Foto: Herbert Boswank.
en el día lo que has visto en tu noche, para que su acción se ejerza a su vez sobre otros seres, del exterior hacia el interior"". De hecho, el mismo Friedrich opinaba que, al artista, habría de exigírsele "que viese más". Lo explica en sus aforismos sobre arte, escritos hacia 1830, en los que distingue entre el "ojo corporal" y el "ojo espiritual". Con el primero, el artista, colocado ante la naturaleza, debe observar ésta cuidadosamente, para, luego, crear con el "ojo espiritual". La imagen artística es del reino del espíritu, pues'. Sólo el espíritu crea, a partir de la suma y el destilado de sus observaciones y, por ello mismo, lo que surge de su pincel no es, por decir así, mero paisaje, sino naturaleza que posee "vida y alma". Como si todo existiese para ser redimido por este ojo interior. Una totalidad o un afuera que, sin embargo, jamás podrá ser obviado: si el pintor, escribió Friedrich, "no ve nada delante de sí, debe dejar también de pintar lo que ve dentro de sí". Al arte se le encomienda, entonces, esa labor de mediación entre Naturaleza y Espíritu, por mucho que, demasiado a menudo, como ya también notara Novalis, en la búsqueda de lo incondicionado tan sólo encontremos cosas.
Es evidente, sin embargo, que ya no estamos, como en las poéticas sensualistas del siglo pasado, ante una mera búsqueda del placer de los sentidos, sino ante algo decididamente más grande, tal vez demasiado grande: el arte como condición de recogimiento –y de conocimiento–, una actividad que ha de configurar una vivencia intelectual capaz de
Caspar David Friedrich: Niebla matinal en la montaña, 1808. Óleo sobre lienzo, 71 x 104 cm. Rudolstadt, Staatliche Museen, Scholss Heidecksburg.
transformar la vida, como las viejas religiones del pasado'. Arte como metanoia, con permiso de Carlos d'Ory. La práctica estética supone una suerte de elevación del espíritu, posiblemente lo único que puede servir de guía en la vida misma del universo. Arte de la Idea, diríamos con Hegel (y Kosuth, claro'), cuando la idea –aun poética– prevalece por encima de la mimesis representacional. Como si esa
experiencia evocativa concediese a la naturaleza misma su suprema vocación de unidad, la posibilidad de una presencia salvada, en la que cada momento específico del paisaje fuese integrado en una organicidad inmaterial y total. Es esto lo que dota a la pintura de Caspar David Friedrich y otros contemporáneos de esa cualidad elusiva, esa dimensión neblinosa, nocturna y crepuscular, en donde los referentes concretos parecen ya diluirse en una vaguedad de lo indeterminado, empezando por el propio sujeto –anulado, como el monje ante el mar, frente a esta aspiración sublime. Es significativo, en este sentido, el lugar que a la figura humana se le asigna en su obra: poquedad, en número y tamaño, frente a la inmensa potencia aórgica de la naturaleza. Sus personajes parecen más bien fantasmas, pequeñas figuras sumamente rígidas perdidas o abducidas en una contemplación de la desmesura, como ese soldado en medio del bosque, entregado a un destino fatal que lo sobrepasa con creces, o el barco –emblema de la civilización– hundido en el mar de hielo. No hay que olvidar que
cuanto más absoluto es el idealismo, menos subjetivista es". La propia preeminencia de la naturaleza sobre el yo se manifiesta, también, en las figuras que, de espaldas, contemplan ensimismadas ese espectáculo grandioso. Al aparecer de espaldas, Friedrich evita todo subjetivismo sentimental, por mucho que, al parecer, algunas de estas figuras puedan ser autorretratos. En todo caso, al mostrarse de espaldas, ponen, por decir así, entre paréntesis su yo, se vuelven arquetipos, con los cuales pueda justamente identificarse el contemplador de la pintura (con lo que se produce, entonces, una redoblación de la contemplación misma, tal vez el gran tema de Friedrich: el contemplador que, ante el infini‑
Caspar David Friedrich: Estudio de cardo y estudios de árboles, 1799. Pluma con tintas negras sobre lápiz, lavado. Del Cuaderno de Berlín I, 1799, p. 48. Staatliche Museen zu Berlín, Preubischer Kulturbesitz. Berlín.
ro, toma conciencia del abismo que separa lo particular de lo universal. Y, sin embargo, parece decirnos Friedrich, ha de ser justamente en esa circunstancia en donde nos sabemos eternos, al experimentarnos sobrecogidos al instante por el infinito que en nosotros mora y nos rebasa. Sobrecogimiento de lo finito que se ve desbordado por una sobreabundancia de sentido que, diríamos en sentido kantiano, sin embargo propulsa la única capacidad que puede responder a este exceso, la facultad –espiritual– de la imaginación, precisamente. Pleasant horror, agradable horror que nos causan los placeres de la imaginación, puestos a circular ya por Addison, en la centuria anterior. No está de más citar, en este punto, el influyente libro de Madame de Staél, donde se cita la repartición del mundo según Jean Paul: "La imaginación caracteriza más que el ingenio a los alemanes. Jean Paul Richter, uno de sus más destacados escritores ha dicho que 'el imperio del mar pertenece a los ingleses, el de la tierra a los franceses y el del aire a los alemanes': en efecto en Alemania hay que centrar y limitar esa eminente facultad de la reflexión que se eleva y pierde en la vaguedad, penetra y desaparece en la profundidad, se anula a fuerza de imparcialidad, se vuelve confusa a fuerza de análisis y, en fin, carece de ciertos defectos que pudieran servir de marco a sus cualidades"''. Y es también eso mismo lo que les hace aspirar –anhelo claramente sobrehumano– a una integración de todos los signos y de las artes en una suerte de voluntad de obra de arte total capaz de responder a este envite, al saltar por encima de las barreras de géneros y estilos, incluso de prácticas artísticas diversas'. Es por ello que el bueno de Carus, en sus conocidas Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje", traza una rotunda distinción entre los artistas de la antigüedad, en los que dominaba el sentido plástico, táctil, y que ce‑

Caspar David Friedrich: En el velero, hacia 1819. Óleo sobre lienzo, 71 x 56 cm. San Petersburgo, Ermitage.
ñían la representación de la naturaleza preferentemente a la figura humana, y el artista de su tiempo, de "educación musical" y sensibilidad más abstractamente pictórica, cuyo sentido visual tiende a entregarse a la manifestación de la naturaleza corno a un todo infinito. Aparece aquí, también, la conocida actitud sentimental ante la naturaleza, característica del movimiento romántico, en contraposición a la actitud ingenua de los antiguos. Mientras que el artista ingenuo forma un todo con su objeto, el creador sentimental reflexiona sobre él, interponiendo entre sí y el objeto una distancia que no se puede cubrir. El artista ingenuo brilla en el arte de la limitación, mientras que el sentimental sobresale en el arte de lo infinito. En la pintura de Friedrich encontramos esta tendencia romántica a la superación hacia el infinito de la finitud de la forma, por ello el paisaje, prácticamente independizado de todo protagonismo humano, se constituye en la manifestación principal de su estética. Una
naturaleza que invita al viajero o al contemplador hacia la penetración en lo inconmensurable. Este último aspecto será básico para la distinción entre clásico y romántico (lo romántico es la forma cerrada, la estatua griega, lo romántico es la progresión infinita, la forma abierta, que puede ejemplificarse en la pintura o, como decíamos, en la música).
La inspiración clásica es sencilla, clara, natural, el genio romántico penetra, sin embargo, con el sentimiento en el misterio de la naturaleza. Como apuntara Schelling, el arte no debe considerar las producciones singulares, las criaturas naturales en concreto, sino, por el contrario, remitirse directamente a la fuerza creadora que opera en la naturaleza misma. El artista no debe tomar las cosas como modelo, sino "el espíritu de la naturaleza que obra en el interior de las cosas'.
Es esa voluntad de abstracción intelectual la que habrá de pasar por encima de lo personal y, en ese su ansiado tránsito más allá del conocimiento sensible, topará con un principio totalizador de una naturaleza que, colocado de este modo fuera de todo orden
Caspar David Friedrich: Paisaje con tumba, féretro y lechuza, hacia 1836/37. Sepia sobre lápiz, 38,5 x 38,3 cm. Hamburgo, Hamburge Kunsthalle.
visual, limitará irremediablemente con lo incognoscible o indescifrable, bordeando una experiencia de fracaso, ausencia y necesidad que adquirirá el fausto nombre de lo sublime', que no es otra cosa que la naturaleza cuando ha tomado el extático camino de noche y niebla, ciertamente tétrico y oscuro: es la época, a la que Friedrich pertenece de forma indudable, de la preferencia por las brumas, las ruinas, las montañas intransitables, la nieve, la ausencia y la sombra, los cementerios y las cruces22. Como sabemos, Goethe vio también muy claro por donde iban los tiros. Al denunciar este gusto romántico y moderno por la naturaleza sublime como "negaciones de la vida: nieve, ruinas, monjes, tumbas, entierro". Para Friedrich –del que en un principio Goethe disfrutó– tal vez tan sólo símbolos de la vanidad de todas las cosas humanas. Acaso porque la patria del espíritu está siempre ubicada en un más allá, un allende añorado del que la naturaleza sólo nos proporciona pistas, señales, escenarios, espacios donde imaginar momentáneamente el trasmundo, eso incondicionado de Novalis, y, acto seguido, despedirse de todo lo terreno. "Para vivir un día eternamente, / hay que entregarse a menudo a la muerte", escribe el artista en un poema que bien podría acompañar, por ejemplo, al cuadro estre‑

Caspar David Friedrich: El árbol de los cuervos, hacia 1822. Óleo sobre lienzo, 54 x 71 cm. París. Musée du Louvre
mecedor, alucinado, de El árbol de los cuervos (1822). Para el pintor, la añoranza de la muerte demostraba, de alguna manera, la existencia de Dios. Friedrich no es en absoluto trágico, ni pesimista, en este terreno. No hay en él vestigio alguno de miedo a la muerte; por el contrario, la muerte es contemplada como un tránsito hacia una vida más perfecta. Por ello, los motivos de la fugacidad de la vida –la ruina, las tumbas, el cementerio, las encinas desnudas con ramas quebradas, el portal– han de ser interpretados al modo de ejercicios espirituales para la eternidad. En este sentido, Heinrich von Kleist percibió perfectamente el alcance de su mirada, cuando definió el cuadro del monje como el Apocalipsis, una auténtica revelación para la cual no estamos preparados: nos falta la protección que nos dan los párpados. A esta actitud corresponde la famosa frase de David d'Angers: "He aquí un hombre que ha descubierto la tragedia del paisaje" que –nos parece– Friedrich no admitiría, pues no hay tragedia, sino asunción, aceptación humilde de una potencia sagrada que se manifiesta en todas partes, tanto en la vida sobre la tierra como en las nubes y el mar, en la niebla y en un grano de arena, por seguir un poco a Blake, aunque la frase es, también, de Friedrich". La forma de recibir y aprehender esa experiencia insondable y brutal habría de ser, entonces, la pintura, corno si no bastase con la mera vivencia empírica. O, también, y en un sentido muy kantiano, la pintura es un como si y la formalización de un imposible, una especie de sustitución simbólica capaz de revertir en nosotros una experiencia que, de otro modo, nos sobrepasaría totalmente. No deja de haber una visión sumamente interesada, sin embargo, muy del gusto cristiano, por cierto, de la experiencia estética, entonces: "Al contemplar la magnífica unidad de un paisaje de la naturaleza, el hombre se hace consciente de su propia pequeñez; y, al sentir que todo está en Dios, se

Caspar David Friedrich: Rocas cretáceas en Rügen, 1818. Óleo sobre lienzo, 90,5 x 71 cm. Winterthur; Fundación Oskar Reinhart.
pierde a su vez en ese infinito, renunciando en cierto modo a su existencia individual... Abismarse así no es perderse; es una ganancia, porque aquello que de ordinario sólo podemos ver por medio del espíritu, se hace casi accesible a los ojos físicos, los cuales se convencen de la unidad del Universo infinito"". La impresión, tan potente, exige una respuesta: la pintura corno donación a lo insondable, y como pedagogía incruenta del abismo y el misterium tremendum de la divinidad: "La soledad –volvemos a Carus, sobre Friedrich– salvaje de las rocas cretáceas y los bosques de encinas de Rügen, su isla patria, eran su retiro constante y preferido en verano y, aún más, en la época de las tempestades del otoño tardío y de la primavera, cuando el hielo del mar se rompe en la costa. En Stubbenkammer... estuvo muy a menudo, allí los pescadores le vieron más de una vez con temor por su vida, incluso como a quien busca voluntariamente su tumba en las aguas, trepar entre los salientes del acantilado y las rocas que se asomaban al mar... Cuando el temporal se acercaba acompañado de rayos y truenos por el mar, él le salía al encuentro por la costa rocosa como el que ha hecho un pacto con esas fuerzas, o le seguía hacia el bosque de encinas, donde el rayo partía un árbol majestuoso y entonces murmuraba: ¡Qué grande, qué fuerte, qué magnifico!'. Corno quien busca voluntaria‑

Caspar David Friedrich: Monumento megalítico en la nieve, 1807. Óleo sobre lienzo, 61,5 x 80 cm. Dresde, Gemäldegalerie Neue Meister, Staaloche Kunstsammlungen Dresden.
mente su tumba. Aquí Carus ha notado una irrefrenable pulsión de muerte, utilizando un término psicoanalítico. Un síntoma que algunos otros –como Goethe, he ahí su desagrado– también apreciaron, al igual que lo notó el mismo d'Angers, en una visita al taller del pintor: "Él mismo nos abrió la puerta. Es alto y delgado. Su mirada a la sombra de densas cejas es ojerosa. Nos conduce a su estudio: una mesa pequeña, una cama, que más se asemeja a un lecho mortuorio, un caballete vacío –eso es todo. Las paredes verdosas de la habitación están desnudas por completo y sin adorno alguno; en vano la vista busca un cuadro o un dibujo. Al cabo de mucho rogar Friedrich saca unas obras para enseñárnoslas..."26.
El distanciamiento entre Goethe y Friedrich apunta, de nuevo, a lo que desde el principio tratamos de decir. Cuando el gran escritor le propuso colaborar en un proyecto de estudio analítico de las formaciones de las nubes, el pintor argumentó, airado, que él no realizaba paisajes para clasificar nubes. La experiencia de la naturaleza, inasible, infinita, religiosa, en definitiva, no es ciertamente conceptualizable, no se puede encerrar en una visión racional o científica: "Guárdate de la fría erudición, del razonamiento excesivo y sacrílego", apuntó Friedrich. De hecho, debemos entender la pintura de Friedrich bajo la exigencia del ideal ético protestante más acendrado: austeridad, integridad, humilde aceptación del todo. Veamos, por ejemplo, el Paisaje de montaña con arco iris
Caspar David Friedrich: Arco iris en un paisaje de montañas, hacia 1810. Óleo sobre lienzo, 70 x 102 cm. Essen, Museum Folkwang.
(1809/1810). Es uno de esos cuadros donde el pintor se autorretrata. Con atuendo veraniego, en primer plano, se apoya en una roca cubierta de musgo, sosteniendo un bastón. En el paisaje oscuro el pintor está en la claridad. Situado cerca de un barranco y ante un impresionante paisaje. El artista tematiza aquí la humildad ante la creación. En Amanecer en el Riesengebirge (1810/1811) Friedrich aparece como si necesitara ayuda. Sin el apoyo de otra persona, una mujer, no es capaz de alcanzar la cima de la montaña. Todo en el cuadro mantiene un valor alegórico: la montaña, la mujer, la cruz. La suya es una estética del infinito: en el infinito del mundo, en el mundo como infinito, la propia infinitud de Dios se vuelve sensible. A la vista de este espectáculo prodigioso, el contemplador escapa de todo arte demasiado humano'. De forma que, en lugar de tragedia, deberíamos hablar, siguiendo a Starobinski, de una suerte de muerte consentida. El uso alegórico de las ruinas es, en este punto, ejemplar. Nada hay en la ruina de Friedrich de angustia existencial, ningún pathos dramático al modo de un Piranesi: más bien se destila una forma calma, si acaso levemente elegíaca: el acuerdo recobrado entre el hombre y la naturaleza, como sucedía en la práctica pictórica misma. El encanto de la ruina, como notara Simmel, radica en el hecho de que presenta una obra humana que, sin embargo, genera la impresión de ser obra natural, por medio del dinamismo propio de las fuerzas de la naturaleza. Nace aquí una forma nueva, sin embargo, que nunca pertenecerá a la naturaleza como tal, sino que está absolutamente cargada de significación, diferenciada; pertenece,

Caspar David Friedrich: Mañana en el Riessengebirge, 1810/11. Óleo sobre lienzo, 108 x 170 cm. Berlín, Nationalgalerie,, Staatliche Museen zu Berlín, Preubischer Kulturbesitz.
esta dialéctica se pone en evidencia, se reflexiona, si queremos. La ruina produce, por tanto, una impresión de paz: en ella la oposición de dos potencias cósmicas –materia y espíritu– aparece reconciliada, fundida en una imagen al tiempo natural y cultural. Y, aún más, este equilibrio se establece en el momento preciso en que todo esfuerzo humano parece superado, allí donde reina lo salvaje o indómito más allá de cualquier designio antropológico. Lo que en la ruina resiste apunta siempre al olvido de lo humano concreto. Como apuntó Starobinski, la poética de la ruina determina siempre una ensoñación que se ve propulsada por la invasión del olvido. Las ideas que las ruinas revelan en uno son grandes –ya lo sabía Diderot–: todo se aniquila, todo perece, todo pasa. Tan sólo queda el mundo. Tan sólo el tiempo que dura. El visitador de ruinas camina entre estas dos eternidades. Turbios placeres de la imaginación: esa potencia de anonimia nos coloca directamente frente a una trascendencia impersonal, un abismo verdaderamente común y sin propiedades, sin rostro: dios, de nuevo, o cuando menos: la historia, el destino. Las figuras de Friedrich paseando entre las ruinas, los contempladores de ruinas y visitadores de cementerios, parecen sentir que la existencia deja de pertenecerles, para cruzar un limes, una frontera extraña y anhelada, aquélla donde comienza el país inmenso del olvido, reino inaccesible mientras habitemos en nuestra vida racional y consciente. Esta fascinación de ausencias es idéntica a la que sienten sus personajes ante el océano, el bosque, la montaña, la noche, la tempestad de nieve, un mar de nubes: allí el pensamiento, diríamos, escapa de sí mismo –o de su carne mortal–, para encontrar refugio en una sublimidad peligrosa, en un paisaje tremendo y sin reservas –semejante a lo abierto rilkeano: a la vez primitivo, elemental y trascendente: natural y religioso. Uno entra en él corno en una catedral gótica– donde esta exposición misma a una potencia de energía indominable habrá de cargar la máquina sensible. Paradójicamente, sería la ausencia –doble ausencia, si atendemos al carácter de simulacro que a menudo tienen las tumbas y las ruinas en Friedrich: simulacro de ausencia– lo que mejor alimentase la evocación, la visión, el sentimiento dulce y melancólico de una salvación presentida en medio de un mundo perdido.
Como en la estética de los otros románticos, la matriz de la pintura de Friedrich reposa en este sentimiento para el que la lengua alemana tiene un término preciso: Sehnsucht, --ese anhelo que se proyecta hacia el futuro, choca con el presente y genera una nostalgia del origen perdido'''. Todo en Friedrich manifiesta esta nostalgia trascendental de lo lejano, y por ello la querencia a las alturas, la niebla o las brumas de la noche, que configuran, más que nada, un velo de separación o lejanía frente a todo presente y comunidad actual. Circulando bajo las bóvedas derruidas de un tiempo inmemorial, asistiendo embriagados al mal de altura, los paseantes de sus pinturas penetran en una dimensión de sueño n ensoñación donde tal vez se anuncie el esnlendor de Dios. la última dimensión
Caspar David Friedrich: El viajero contemplando un mar de nubes, hacia 1818. Óleo sobre lienzo, 98,4 x 74, 8 cm. Hamburgo, Hamburger Kunsthalle.
por decir así, a un domino que es tanto del espíritu como de lo natural. Con la ruina, la naturaleza ha hecho de la obra de arte la materia de la creación, de la misma forma que anteriormente, el arte se había servido de la naturaleza como materia. Al pintar la ruina de lo real, la realidad más lejana. Como si fuese absolutamente necesario trazar una pantalla de evanescencia e indecibilidad que permitiese transformar la realidad misma en una secuencia espectral, en una aparición fantasmagórica y, por ende, espiritual. La premisa parece clara: para sentir la vida en su máxima intensidad, conviene hacer abstracción radical de la vida misma.
Nunca sabremos, sin embargo, hasta qué punto estas figuras, habiendo perdido toda relación con la verdad eficiente del mundo, cautivas, por decir así, del imaginario, son capaces de ultrapasar esa vicisitud del sentimiento y superar la mera fantasmagoría de un solitario. Todo se mantiene en Friedrich en el tiempo, confuso, incierto, de una espera. En la continua tentativa o el anhelo de comprender(se) en y a través de la contemplación. Esa experiencia de visión de la naturaleza –como correlato objetivo de un yo trascendental– revierte, en última instancia, sobre el espíritu mismo, como una autorreflexión infinita y nunca asegurada. El hombre es, entonces, la encarnación de esa fractura de la reflexión infinita. En la observación lo que surge es, por tanto, la evocación de la auto-conciencia. Observar una cosa no significa más que moverla hacia el autoconocimiento. Walter Benjamin, en su ensayo sobre el romanticismo alemán, destacó una definición de F. Schlegel del pensamiento que sirve a la perfección para entender el universo alegórico de Caspar David Friedrich: "La facultad de la actividad que retorna a sí misma, la capacidad de ser el yo del yo, eso es el pensamiento. Este pensamiento no tiene otro objeto que a nosotros mismos"". Como el mismo Benjamin sugiere: el éxito del experimento depende de hasta qué punto sea capaz el experimentador de, mediante la intensificación de su propia conciencia, mediante la observación mágica se podría decir, aproximarse al objeto y acaba introduciéndolo en sí. En este sentido, dice Novalis del auténtico experimentador: la naturaleza "se manifiesta a través de él tanto más perfectamente cuanto más armónica sea su constitución con ella". No otro era el anhelo, en definitiva, de Caspar David Friedrich. Para esa función de entrega habría de servir la pintura, la religión de la pintura: la pintura como religión. La obra de arte es, pues, promesa de una unidad trascendente con el universo divino. Por un lado intenta, tal y como el alma humana, asimilar o conducir a sí todo lo exterior. Para luego expandirse desde su intimidad, penetrarlo todo, sin extinguirse jamás. ¿Cómo saber de su eficacia, de la eficiencia de la actividad artística? No lo sabemos, sino que lo sentimos (el sentimiento del artista es su ley, dejó escrito Friedrich). Porque sentimos, por eso nos abrimos al mundo. En Friedrich, el sentimiento no es una sensación, sino la base de toda sensación. El sentimiento es, por decir así, un serse íntimo (Innesein), pero esa intimidad es un pre-disposición. Sólo por ella nos disponemos a la acción. Pre-disposición es, en fin, dependencia: no de una cosa concreta, sino del Universo-Dios. Todo en Friedrich parece consumarse en la entrega a este absoluto espacial: El gran vedado.".
Notas al pie
' Cit. en Caspar David Friedrich. Pinturas y dibujos, Museo del Prado, Madrid, 1992, p. 274.2
Que Caspar Friedrich asumía una actitud religiosa ante su trabajo es indudable. Buena prueba de ello es la presentación que hace él mismo -en su estudio, precisamente- de su pintura más controvertida: La cruz en la montaña, también llamado el Altar de Tetschen (1807-1808): la expuso en la Navidad de 1808, con una voluntad cultual evidente: redujo la iluminación del cuarto, tapó una de las ventanas y colocó el cuadro apoyado en una mesa cubierta con una tela negra. Marie Helene von Kügelgen escribió que los que visitaron el estudio de Friedrich con ocasión de esta muestra entraban en el cuarto como si pisaran un templo. (Cfr. Javier Arnaldo: Caspar David Friedrich, Historia 16, col. El arte y sus creadores, Madrid, 1993, p. 31).
Ibid., p. 276.
' Rafael Argullol: La atracción del abismo, Plaza y Janés, Barcelona, 1987, p. 57.
Ibid., p. 67.
Cit. en Paolo D'Angelo (ed.): La religión de la pintura. Escritos de filosofía romántica del arte, Akal, Madrid, 1999, p.21.
' Cit. por Rafael Argullol, ed. cit., p. 110.
Albert Béguin: El alma romántica y el sueño, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 165.
'° Albert Béguin: El alma romántica y el sueño, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 165. " Friedrich, cit. en Béguin, op. cit., p. 165.
'12 O, como sugirió Novalis, la obra de arte como "representación del espíritu, del mundo interior en su conjunto". La tentativa de fundar una nueva religión para el presente, en un tiempo en que los dioses ya nos han abandonado, es recurrente en el primer romanticismo alemán, el de los Schlegel, Schelling o Novalis.
" Cuando el arte, al decir de Hegel, muere en manos del concepto. Pierde su consistencia física en favor de una representación intelectual que se impone a cualquier representación material. Sería el principio de la sustitución del proceder visual por el de una abstracción intelectual.
15 Cfr. J L. Molinuevo: Magnífica miseria. Dialéctica del romanticismo, CENDEAC, Murcia, 2009, p.185.
'16 En este sentido, la pintura de Friedrich podría considerarse trascendental, al modo en que los románticos interpretaban tal término: una autorreflexión sobre el propio acto del representar en su modo contemplativo. Contemplación de la contemplación, como sugiere Rafael Argullol.
Cit. por Werner Hofmann, en Caspar David Friedrich. Pinturas y dibujos, Museo del Prado, Madrid, 1992, p. 23. '18 Ello explica, también, que en muchas obras románticas –no sin embargo en Friedrich– haya un aire de inacabamiento y fragmentariedad evidentes.
"Hay edición española, en Visor, 1992.
Cfr Paolo D'Angelo: La estética del romanticismo, Visor, Madrid, 1999, p. 122.
" Esta experiencia linda, a su vez, con la de la ironía romántica, cuando la ironía, al decir de Fr Schlegel, "contiene y suscita un sentir la indisoluble oposición entre lo incondicionado y lo condicionado, entre la imposibilidad y la necesidad de una comunicación perfecta". Lo paradójico de la ironía radica en ese encuentro, tan del gusto de Caspar Friedrich, entre lo absoluto y lo condicionado, entre la fusión total con la obra y su trascendencia. En la obra de Caspar Friedrich encontramos continuamente esta fusión entre finito e infinito, universal y particular, y, en la medida en que ambos son totalmente contradictorios entre sí, tienen que anonadarse el uno en la otra. La conciencia de este movimiento doble e inevitable, de este poner que es un anular y de un anular que es un poner, es precisamente la ironía.
" Por esta tortuosa vía trazará Robert Rosenblum su conocida genealogía de la tradición del romanticismo nórdico en la pintura moderna. (Cfr. Robert Rosenblum: La pintura moderna y la tradición del Romanticismo nórdico, Cátedra, Madrid).
"Dios está en todas partes, hasta en el menor grano de arena; una vez quise representarlo también en las cañas" (Cit. en Albert Béguin: El alma romántica y el sueño, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 166). "Ibid.
Cit. por Werner Hofmann, op. cit., p. 25.
Ibid. No nos extraña la admiración que alguien como Turgueniev profesó hacia el pintor, al que –como tantos otros, al parecer– visitó en su estudio.
"Sobre esto, cfr Jean Starobinski: L'invention de la liberté, Skira, Ginebra, 1987.
28 L. Molinuevo: Magnífica miseria. Dialéctica del romanticismo, CENDEAC, Murcia, 2009, p. 104.
" Walter Benjamin: El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, en Obras (libro 1, vol. 1), AbadaEditores
Madrid 2006 n 22
Revista Arte y Parte, revista de arte nº83 octubre-septiembre de 2009