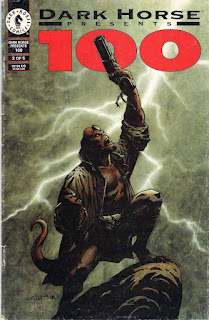Cuaderno de dibujo incluido en la revista U#23 Febrero 2002 dedicada a Jordi Bernet.
jueves, 4 de agosto de 2011
miércoles, 3 de agosto de 2011
EL INCAL Jodorowsky y Moebius
Alejandro Jodorowsky conoció a Moebius en 1975, cuando intentaba adaptar Dune, la novela de Frank Herbert, a la gran pantalla. El dibujante galo fue el encargado de realizar el storyboard de un proyecto de gestación difícil que terminaría dirigiendo David Lynch algunos años después. La buena sintonía surgida entre ellos les llevó a colaborar en el campo de la historieta. Así, a Les yeux du chat (1978), siguió El Incal, serie cuya primera entrega apareció en las paginas de la revista Métal Hurlant, en diciembre de 1979. El éxito fue inmediato y, a pesar de una acogida contradictoria por parte de la prensa especializada, se convirtió en un clásico instantáneo. Hoy por hoy, El Incal es un auténtico mito entre los aficionados a la historieta, una serie de culto.
La fascinación que me causó la primera lectura de El Incal ha sido devorada por el tiempo...
Mientras intento escribir sobre la serie, no dejo de hacerme una pregunta tras otra: ¿Qué criterios se deben seguir para enjuiciar correctamente una obra tan ambiciosa como El Incal, donde Jodorowsky vertió todas sus preocupaciones y obsesiones, al tiempo que marcaba las diferentes líneas temáticas por él exploradas con posterioridad? ¿Cómo podría abarcar en un texto de dimensiones medias el sentido del universo, según Jodorowsky? ¿Dónde terminan las aportaciones de Jodorowsky y dónde comienzan las de Moebius?
Mientras me enfrento a la pantalla del ordenador, siento que la visión que en este texto pueda dar sobre El Incal ha de ser necesariamente parcial, incompleta. El cúmulo de referencias, convenciones genéricas, líneas argumentales y temas que Alejandro Jodorowsky y Moebius enhebraron en los seis álbumes que forman la serie requiere algo más que una reseña o un artículo y, necesariamente, algunos aspectos quedarán en el tintero y otros se escaparán de la comprensión de quien esto escribe. Quizás la mejor forma de abordar El Incal sea comenzar por el principio y confiar en la indulgencia de los lectores, que estos sepan disculpar mis omisiones y desvaríos.
Se ha escrito bastante sobre las connotaciones cabalísticas de El Incal, así como de su indisimulado uso de los arcanos del Tarot y los principios del Zen y sus numerosas referencias a religiones y mitologías variadas, incluyendo algunas de corte mistérico y el chamanismo. Todo ello es cierto, pero está acompañado de una lectura del ser humano en clave estructuralista que, bien ha pasado desapercibida, bien se ha dejado de lado cuando se ha abordado la lectura de El Incal.
Es muy posible que la comunión entre esta corriente francesa de pensamiento y las obsesiones manifestadas por Jodorowsky en toda su obra sea casual. Al fin y al cabo, la línea básica de investigación desarrollada por Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés de origen judío, como Alejandro Jodorowsky, y máximo representante de la escuela estructuralista, giró en torno a los mitos y creencias del ser humano, al estudio de cómo sobre los mismos se proyectan las estructuras de pensamiento y su reflejo en la organización social. Sin embargo, resulta difícil creer que alguien tan interesado en la antropología, especialmente en los sistemas religiosos, como Jodorowski, no conociera de primera mano la obra de un antropólogo tan influyente y difundido como Lévi-Strauss.
Claude Lévi-Strauss y André Leroi-Gourhan, quien dedicó la mayor parte de su vida profesional a analizar el arte paleolítico desde un punto de vista estructuralista, mantuvieron que la mente humana muestra una propensión básica a construir categorías lógicas basándose en contrastes binarios. Estas dualidades se situarían en el fondo de buena parte de los fenómenos socioculturales, si no en su totalidad, sistematizando la percepción de la realidad por medio de la oposición de principios o conceptos básicos, tales como masculino/femenino o vida/muerte, que se complementan. De la misma forma, Jodorowsky dispone muchos de sus personajes y elementos como oposiciones antitéticas, conjugadas para dar forma a la armonía.
Como ejemplo de ello, la expresión prístina del Incal, su manifestación más poderosa, es la unión del Incal Negro (oscuro) con el Incal Luz (luminoso). Asimismo, el estado humano más
cercano a la perfección es el hermafroditismo, la unión en un solo organismo de los principios masculino y femenino. Uno de estos hermafroditas, Soluna, representa también el día y la noche, conjuga la luz y la oscuridad. Animah y Tanatah —respectivamente, vida y muerte en un griego un tanto alterado- son dos hermanas enfrentadas que unen sus esfuerzos por una causa común. Kill es la manifestación de las pasiones violentas, los sentimientos irrefrenados; a su vez, el Metabarón supone la negación de los mismos por el uso de la razón y la voluntad. Así, cuando el Metabarón se deja dominar por su amor hacia Animah y la envidia que siente por John Difool, pone en peligro la misión que comparte con sus compañeros. Sin embargo, su actitud se ve compensada por la atemperación del carácter de Kill. Mas oscuro es el papel de Deepo, voz de la razón y, a su modo, conciencia de John Difool, cuya presencia puede justificarse como referencia a la veneración a divinidades paseriformes, posibles manifestaciones de la Diosa Madre, que se intuye en algunas iconografías prehistóricas, sobre todo neolíticas y precolombinas. En este sentido, su veneración como profeta en el primer tomo de la serie, tras albergar en su organismo el Incal, parece en consonancia con esta suposición.
El mismo motor argumental de El Incal, la oposición entre la Tiniebla y Orh, la luz creadora, supone la oposición de dos principios elementales. Antagonismo falso, pues ambos se conjugan en el mismo elemento primordial, son las dos manifestaciones de un único principio. La prevalencia de una sobre otra viene determinada por un desequilibrio: "Era la fuerza negativa acumulada en el corazón humano... ¡Pero la Tiniebla soy yo, lo mismo que la Luz!",revela Ohr a John Difool al finalizar la serie. La negación de la realidad, ocultada por la superposición de los hechos superficiales y la percepción del mundo, da paso a la visión deslumbrante de una realidad nueva y fundamental. John Difool ha alcanzado un conocimiento trascendental, ha completado un periplo que le ha puesto en contacto con Dios. Y, en parte, ha fracasado.
John Difool, en cuanto humano, es imperfecto y contradictorio. Durante toda la serie se
poco preocupada por los demás: es alguien que nunca actúa de forma generosa, sino impelido por estímulos externos. Cuando es despedazado por el Incal, aparece descompuesto en los cuatro elementos primordiales: Tierra, Agua, Fuego y Aire no son más que manifestaciones de su personalidad que, dependiendo de la situación, dominan sus actos. Este aspecto, eco de la Astrología y su división de los signos zodiacales, parece olvidarse en el desarrollo de la narración, aunque permanece latente en las acciones del detective. De hecho, la necesidad de estímulos externos de John Difool y la prevalencia de su conciencia individual, su rechazo inconsciente a formar parte del ente superorgánico formado por la unión transcendente de sus compañeros con el Incal, entroncan con una concepción del ser humano como entidad predestinada: John Difool no ha aceptado su plenitud y no está dispuesto a sacrificarse para participar de la comunión de entidades que redime el Universo. Ambos aspectos enlazan con el pensamiento estructuralista.
Por un lado, desde el mismo se niegan los estados de conciencia individual, en tanto en cuanto son moldeados por condicionantes de los que las criaturas no se percatan. Por otra parte, la oposición individuo/colectividad se encuentra en las ideas de Emile Durkheim, auténtico padre del estructuralismo, según las cuales la conciencia individual contrasta con la existencia de un alma colectiva. El egoísmo de John Difool, su apego a la vida –puesto en evidencia por el amor y deseo que siente hacia Animah- le impide participar de esa entidad colectiva, a pesar de haber sido el aglutinante que ha dado origen la misma.
Otras dos obsesiones de Jodorowsky de tintes freudianos, el regreso al útero materno y la castración del padre, también se encuentran presentes en El Incal. Su hierogamia o unión sexual sagrada con la protorreina Barbarah no es más que la cópula de John Difool con la diosa primordial, origen de toda vida y progenitora de una raza de clones de John Difool: su propia madre. En este contexto, la alocada persecución del John Difool original por parte de su descendencia busca la castración del padre, negación simbólica de Dios. Nos encontramos, de nuevo, ante una nueva concomitancia de la obra de Jodorowsky y el pensamiento de Lévi-Strauss, quien no dudó en aplicar el psicoanálisis de Freud a la hora de interpretar el significado oculto de mitos y creencias esencialmente comunes en grupos con modos de vida tradicional de todo el mundo.
Además de un catálogo temático que bien pudiera tomarse como resumen de todas las preocupaciones de Jodorowsky. El Incal es un tebeo, aunque no lo parezca por lo comentado hasta aquí. En calidad de tal, las obsesiones de su guionista se hilvanaron con dos hilos argumentales básicos que se entrelazan para formar uno solo. Uno de ellos lo comparte con El halcón maltés, la novela de Dashiell Hammet (de ahí que el arranque como relato negro de la serie no sea caprichoso, en absoluto), y el otro con Dune: las dos columnas vertebraes, desde un punto de vista narrativo, de El Incal son un viaje iniciático y una historia mesiánica. El primero lo constituye el periplo más sublime de todos, aquel que encamina los pasos de sus Protagonistas al encuentro con Dios, a la adquisición del Conocimiento. En el camino, John Difool se convierte, a su pesar, en un mesías muy peculiar que recorre escrupulosamente su propio ciclo heroico para conjurar a amenaza de la Tiniebla.
Como los héroes clásicos, John Difool recibe un encargo transcendente, sin ser plenamente consciente de ello. Para cumplir su elevada misión, a la que dedicará un derroche ilimitado de energías y por la que arriesgará su propia vida, se desplaza en el tiempo y en el espacio. En el camino recibe ayuda, a veces de forma inesperada, y conoce el amor. Al mismo tiempo, John Difool es un elegido. El Elegido.
En primer lugar, porque el Destino le encomienda la protección del Incal Luz y la búsqueda de su opuesto complementario, el Incal Oscuro. Es, por tanto, portador del Poder y de la Esperanza del Universo. En segundo, porque Animah, la Vida, le selecciona Para concebir a Soluna, el hermafrodita perfecto que canalizará las energías del Incal en la confrontación definitiva con la Tiniebla. También es el encargado de fecundar a Barbarah, la protorreina, cerrando un ciclo en busca de la perfección genética de los Berg.
En tanto que héroe, tras cumplir su misión Difool debería haber protagonizado una huida accidentada y disfrutar de un retorno victorioso, pleno de gloría personal. En tanto que mesías, Difool debería volver a la vida como redentor del Universo. Sin embargo, Jodorowsky no cierra ninguno de los dos ciclos. Como héroe, John Difool retorna al comienzo, sin la gloria de una victoria que no es tal. Como mesías, su incapacidad para sacrificarse y entregarse en cuerpo y alma a la misión para la que había sido elegido le condena a enfrentarse en solitario a la Eternidad volviendo al punto de partida.
En realidad, el Incal es el auténtico mesías. Es el hijo de Dios y con él se reúne, inaugurando una nueva era. John Difool, testigo del acto, es enviado de nuevo a su mundo para difundir la nueva. Es, ahora, portador del Conocimiento y como tal, apóstol. Porque eso es lo que ha sido realmente durante toda la serie. Junto a sus seis compañeros ha formado el círculo de iniciados que ha acompañado al hijo del creador de todas las cosas y ha sido testigo del triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la existencia sobre la negación de todo el ser; del triunfo de la colectividad, la entrega y el sacrificio frente al individualismo, la fuerza negativa que anida en el corazón de los hombres.
Como tebeo, El Incal es una serie irregular. No quiere esto decir que se trate de una obra fallida o carente de interés, ni mucho menos. El nivel medio de los seis álbumes que la componen es muy alto, Sin embargo, la ambición de sus artífices parece jugar en su contra y la acumulación de temas ha redundado en un conjunto algo confuso. El peculiar método de trabajo de Alejandro Jodorowsky, quien, lejos de entregar un guión escrito, cuenta a sus colaboradores la historia y el papel que juegan los personajes en la misma para que sea el dibujante quien se encargue, con total libertad, de proporcionar una estructura a la narración, hace que el ánimo y la capacidad de este último sean los responsables de la coherencia y el ritmo narrativos. En este sentido, El Incal Negro, El Incal Luz y Lo que está abajo, los tres primeros álbumes de la serie, son un prodigio de ritmo, la quintaesencia de Moebius como historietista. El dibujo es magnífico en todos los sentidos, especialmente por la atención que se presta a la puesta en página y la planificación, impecables, así como el cuidado puesto a la hora de buscar siempre encuadres ajustados a las necesidades expresivas y narrativas, evitando la confusión del lector y transmitiendo gran sensación de dinamismo. Por otra parte, los escenarios fueron cuidados primorosamente y ponen en evidencia una imaginación que desborda, una capacidad insultante para crear ambientes. En honor a la verdad, creó escuela. Tanta que ha llegado a abusarse del modelo.
Lo que está arriba mantiene las constantes de sus precedentes, pero comienza a evidenciar cierto cambio de rumbo. Las secuencias construidas con viñetas de tamaño pequeño y medio dejan de menudear para dar paso a composiciones más sumarias. Esta opción, en parte requerida por las dimensiones cósmicas que había adquirido el relato, se ve acompañada de cierta relajación a la hora de esforzarse por dotar a los personajes de un aspecto uniforme en todo el tebeo, lo que redunda en la confusión de una historia que parece haber perdido un poco el norte y, sobre todo, el nervio. Las caídas de ritmo son frecuentes, aunque la puesta en escena continúa disfrutando de gran dinamismo.
En contrapartida al comentado descuido de los rostros, Moebius comienza a romper la estructura de la página. Hasta este momento se había mantenido dentro unos cánones más o menos clásicos, con viñetas bien delimitadas y básicamente alineadas en bandas de lectura. A partir de La quinta esencia, la ruptura es completa. Moebius comienza a jugar con el montaje. La forma y disposición de viñetas y globos de diálogo se integran en una superposición de elementos que proporcionan planificaciones innovadoras y atractivas sin perder de vista sus objetivos prioritarios: la fluidez en la lectura y la comprensión por parte del lector.
La principal objeción que puede elevarse ante La quinta esencia y Planeta Difool es la caótica búsqueda de un final a la serie. Frente al desarrollo de los cuatro álbumes precedentes, los dos últimos parecen apresurados y, a pesar de los esfuerzos de Moebius, carentes de ritmo y confusos. Quizás se deba tanto al carácter críptico que toma la narración como a una pérdida de rumbo que hace que se desinfle en su tramo final. Son muchas las líneas sugeridas hasta aquel punto del camino, muchas las ambiciones temáticas de Jorodowsky, y no todas se rematan coherentemente, dejando insatisfecho al lector la resolución final. Como suele decirse, mucha mecha para poca dinamita. Tanto es así, que la traca final se ve superada por los fuegos de artificio precedentes.
Como se dijo, el ciclo se cierra para situar de nuevo a John Difool en el comienzo de su aventura, intentando recordar aquello que le ha sido revelado. A mí me gusta pensar que se encuentra sumido en un bucle infinito, condenado a un eterno retorno que sólo será capaz
de romper cuando se libere de sí mismo, cuando adquiera la capacidad de sacrificar su conciencia individual. Como la humanidad, es víctima de sus propias contradicciones y parece abocado a repetir sus propios errores, a revivir una y otra vez la misma historia sin solución de continuidad.
Norma ha reeditado El Incal a finales del año 2000, reuniendo los seis álbumes de la serie en un voluminoso tomo a imagen y semejanza del integral publicado en Francia por Humanoides. La calidad del papel ha permitido que la reproducción del color haga justicia a este y se han mantenido hallazgos de la anterior versión española, como una rotulación que imita a la perfección la original. En realidad, la única objeción que puede ponerse a este lujoso libro es su mimetismo con el integral francés: nos sirve la serie desnuda, dejando escapar la ocasión para proporcionar material adicional, como bocetos, que hiciera aún más atractivo el producto. También elude la inclusión de algún texto introductorio o entrevista con sus autores, algo que ya se echaba de menos en la edición francesa del integral y que a quien esto escribe se antoja necesario, dada la repercusión que tuvo la serie en su momento y la influencia que ha ejercido desde su primera aparición.
Por otra parte, la reedición no podía llegar en un momento más oportuno. Jodorowsky y Moebius acaban de entregar al público francófono Apres L'Incal, que es como han titulado la continuación de El Incal, y es previsible que no tardemos mucho en ver la versión castellana. A lo mejor sus páginas proporcionan respuestas al enigma de su hermético final, el mentís o la confirmación de mis palabras y suposiciones... Pero debe ser el lector quien lo descubra por si mismo, si es su deseo.
EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
U#22 - Febrero 2001
martes, 2 de agosto de 2011
Calavera Lunar de Albert Monteys
CALAVERA LUNAR
Albert Monteys
Lamento no poder ser más original, pero debo reconocerlo: mi número favorito de Calavera Lunar es el 237. Cuando apareció en 1996, fue como si viera por vez primera la serie, como si percibiera en ella un montón de cosas que hasta el momento no había detectado. Ni siquiera las había imaginado.
Tal vez se deba a que "¡Canallas del abismo!" supone la apoteosis del Niño Mina, un volátil personajillo que tiene uno de los más indescriptiblemente patéticos papeles que he visto en historia alguna, sea en cómic o en cualquier otro medio. O puede que sea por la carismática personalidad (¿personalidades?) del villano, ese García de Clueca y Losillo de pétrea masa y unimente mal remendada. El mismo Calavera es, sin embargo, quien se eleva por encima de todos (especialmente por encima del irritante Coronel Zit y su abrupta epidermis, y especialmente en el desenlace) con su mezcla de heroísmo inconsciente y apocado, vanidad infantil y optimismo ciego y sin fundamento.
La clara esponjosidad de un dibujo nítido y hábil, la perspicacia del ritmo narrativo (espléndida la página del tropezón del atolondrado Niño Mina) y el cuidado detallismo de la edición, repleta de imprescindibles llamadas al pie para enmarcar correctamente la aventura dentro de la gran saga de Calavera Lunar (mis favoritas son "*Ver número 202, "Mudanzas"" y 'Calavera Lunar num. 100- 101, "Calavera Lunar salva la Luna un par de veces.") contribuyen a elevar este tebeo por encima de la nutrida legión de tebeos de aventuras-humor comerciales, mensuales y con personajes carismáticos que han inundado el boyante mercado de la historieta española durante la segunda mitad de los 90, recuperando una vez más al público infantil, siempre ansioso de emociones sencillas ("Eres mi héroe más favorito," dice el pequeño Migue, de 6 años, en ¡Conexión Estelar!, la estafeta de los miles de admiradores de Calavera).
Quince veces me he leído Calavera Lunar n° 237 desde que salió, y quince veces me he reído con los mismos chistes, a veces esperándolos y jaleándolos, a veces sorprendiéndome todavía como si fueran inesperados. Su vigor cómico permanece inalterable, inmarcesible, infatigable como su mismo e inmortal protagonista.
Era de justicia: si había que destacar un solo número de Calavera Lunar de todos los publicados a lo largo de los 90, no podía ser otro.
TRAJANO BERMÚDEZ
U#20 Junio de 2000
lunes, 1 de agosto de 2011
Dark Horse número 100
Y pensar que hace ya dieciseis años que Dark Horse celebraba el número 100 de su publicación Dark Horse Presents con cinco comics que aglutinaban un nutrido grupo de autores, estas son las portadas. Dieciseis años, como pasa el tiempo y la mayoría de los autores siguen trabajando.
jueves, 28 de julio de 2011
MORT CINDER H. G. Oesterheld y Alberto Breccia Planeta DeAgostini
Hay obras de enorme reputación, cuya fama crece de forma directamente proporcional al desconocimiento que de ellas se tiene. El acceso a las mismas no siempre resulta fácil para los nuevos lectores, que llegan a oír auténticas maravillas: indudables obras maestras, clásicos absolutos. Y cuando estos recién llegados se refieren a su vez a dichas obras, repiten y aumentan las alabanzas vertidas por los "privilegiados" que sí las consiguieron en su día, agrandando la bola de nieve sin tener referencias de primera mano. Pero un día llega la oportunidad de leer la supuesta obra maestra, y no tarda en aparecer "la cuestión": ¿Era para tanto?
Casos hay de todo tipo y nacionalidad, y suelen surgir con cierta frecuencia, sobre todo con la políticade reediciones que varias editoriales llevan a cabo desde hace un par de años. Uno de los últimos es Mort Cinder, la afamada obra de Héctor Germán Oesterheld y Alberto Breccia, indudable hito de la historieta argentina. Y leyendo foros en internet, o escuchando conversaciones entre nuevos aficionados, no tarda en aparecer el debate. ¿Las conclusiones? Por lo general la posición de los viejos lectores es atrincherarse, e incluso extremar aún más sus juicios. Sin embargo, a los nuevos algo les chirría, algo les suena a viejo. Sin salir de la colección Trazado, la que alberga a Mort Cinder, es dificil haber pasado por el exhibicionismo formal de Alan Moore, la inabarcable capacidad narrativa de Tezuka o el verismo documental de Sacco, sin pensar en algo parecido al desfase al enfrentarse por vez primera a Mort Cinder. "¿Era para tanto?".
En el mundo de la historieta, muy pocos autores han logrado dejar tal huella en su trabajo como para que su sola mención sirva para identificar a toda la producción de su país; sin cuya personalísima aportación sea impensable el desarrollo posterior del medio y de nuevos autores. Héctor Germán Oesterheld es uno de estos casos. Geólogo, parece ser que su afición por las letras le impedía rechazar ningún encargo del tipo que fuera, enfrentándosesiempre con la misma seriedad a cualquier nueva proposición que le permitiera desarrollar sus cualidades literarias. En 1950, tras publicar varios relatos y crear numerosos personajes para cuentos infantiles, su editor, Cesare Civita, le propone escribir una historieta, y Oesterheld, con el mismo aplomo con el que acepta cualquier otro trabajo, se pone a ello. Y nadie hubiera podido prever su vastísima producción futura, cuando hasta ese mismo momento no se había molestado en leer ninguna historieta. Es frecuente oír, entre autores argentinos, que Oesterheld era EL guionista, que inventó una profesión, y lo cierto es que su aproximación al oficio fue un descubrimiento constante, un aprendizaje continuo. No hablamos de alguien marcado por los tebeos desde la infancia, cuyas aspiraciones profesionales van encaminadas a las viñetas, sino de un lector compulsivo de novelas, de aventuras en su mayoría, al que le gusta contar buenas historias, y que de pronto accede a un medio que le pone en contacto con miles de lectores. En 1962, año en que se gesta Mort Cinder, la trayectoria de Oesterheld ya había alumbrado series tan recordadas como Sargento Kirk y Ernie Pike (con dibujos de Hugo Pratt), Sherlock Time (con Alberto Breccia) o la enorme El Eternauta (con Solano López), entre muchísimas
otras de los más diversos géneros, amén de ver nacer y morir su propia editorial, Frontera, cuyas publicaciones iban firmadas por él en un ochenta por ciento.
Es 1962 y Oesterheld pasa por una situación complicada. Su aventura editorial ha tenido que darse por finalizada, y el editor de Misterix le encarga una serie por poco dinero. Acepta, sin saber con certeza cómo será la trama, ni el carácter de los personajes. La dibujará Breccia y lo único que tiene claro es que el protagonista será un hombre que resucita.
Aunque el tomo se abre con la historieta-prólogo Ezra Winston, el anticuario, la primera aparición de Mort Cinder tiene lugar en Los ojos de plomo'. En ella, el viejo Ezra Winston adquiere un extraño amuleto que dará inicio a una serie de coincidencias inquietantes cuyo fin no parece muy claro, aunque el seguimiento de éstas le llevará a su encuentro con el resucitado Mort Cinder y con los acólitos de un mad doctor de siniestras intenciones. Los ojos de plomo es, sin duda, la historia del volumen con mayor sentido de extrañeza, tanto por la propia trama como, mayormente, por la forma de contarla. El contexto que rodeó su creación no permitía al guionista plantearse una mínima meta hacia donde dirigirse, y la búsqueda de Ezra va avanzando según se suceden las entregas semanales. Las múltiples señales que halla a su paso no parecen responder a ninguna lógica, más que la de provocar un golpe de efecto a cada tanto, y ni siquiera finalizada la aventura se llegan a concretar numerosos cabos sueltos olvidados con la misma ligereza con que se lanzaron. La inseguridad de Ezra Winston es reflejo de la propia falta de rumbo del guionista, que redunda muchas veces en sus textos lo que ya se ve en el dibujo, y
que repite situaciones, escenas, casi dando vueltas en círculos. La trama parece empezar a cobrar forma con la entrada de quien da nombre a la serie, a veintitantas páginas del inicio, y poco a poco afianzan los autores algo de seguridad. Es bastante indicativo el hecho de que la extensión final de esta primera aventura llege a las ochenta páginas, teniendo en cuenta que la trama es bastante esquemática y lineal, y apenas trasciende los límites del género en que se enmarca, en concreto el terror con un toque de ciencia ficción. Sin embargo, no hay que negar la evidencia: la falta de dirección, consciente o inconsciente, responde perfectamente a la inseguridad que viven los protagonistas, y es este hecho el que en su momento se valoró como algo nuevo. El propio Oesterheld, desconcertado por esta reacción, tenía mucho más clara su opinión sobre sus intenciones como creador de relatos: "Yo no tenía tiempo, por todos los trabajos que hacía, para detenerme una tarde a pensarla un poco. Las deficiencias, las indefiniciones de Mort Cinder son las que luego fueron festejadas como un acierto. Pero yo mentiría si aceptara que lo son. En realidad, ese acierto, si lo es, es hijo de las circunstancias". Con aciertos o no, Los ojos de plomo aún destaca por otro motivo: el de revelarse como un work in progress, como la formación de algo que crece ante nuestros ojos, que crea un camino mientras lo recorre. Hay un par de obras recientes que parcialmente me vienen a la cabeza por la semejanza en el desarrollo creativo: Como un guante de seda forjado en hierro, de Daniel Clowes, y el primer Sin City, de Frank Miller. En ambos casos los autores parten con muy pocas pistas, descubriendo y asimilando territorios conforme crece la obra, muchos de los cuales serán esenciales en futuros trabajos. Oesterheld desemboca, aquí, en un concepto cuyas virtudes no tarda en aprovechar: Mort Cinder no será tanto un protagonista como una excusa que permite abordar cualquier tipo de historia, en cualquier época.
Con la siguiente aventura, la emotiva La madre de Charlie, se vira hacia el rumbo que seguirá la serie. Un objeto, un lugar o un suceso hacen recordar y relatar a Mort alguna de sus vidas anteriores. La madre de Charlie se encuadra en el género bélico, tan practicado por el guionista junto a Hugo Pratt, y a partir de aquí, más que en Los ojos de plomo, se dan las constantes por las que se suele recordar su trabajo. Más allá de los inevitables clichés, la aportación de Oesterheld se centra, por un lado, en alterar algún elemento que haga más atractiva la historia (son llamativas las pinceladas fantásticas en La torre de Babel o La tumba de Isis); por otro, su acercamiento a los individuos, profundizando en sus motivaciones y explorando las emociones humanas en situaciones extremas, por encima de la época en que transcurre la
acción (el final de La nave negrera es especialmente impactante por su contraste entre el dolor de la pérdida, y determinadas discusiones cotidianas). Un género es, en definitiva, tan bueno o malo como sepa tratarlo su autor; uno puede limitarse a repetir esquemas y arquetipos o, como es el caso, huir de maniqueismos: los buenos no lo son tanto, los malos también sienten. Con estos planteamientos aborda Oesterheld cada historia, desde el drama carcelario (En la penitenciaría), hasta el tráfico de esclavos (La nave negrera), o la guerra a pie de trinchera (La madre de Charlie), aportando siempre algo más que la sucesión de tópicos, y donde importa tanto el contenido moral como el argumental. Aunque no hay que confundirse: Oesterheld no era un moralista, pero creía en la responsabilidad, el honor o la amistad, y exponía sus intereses sin caer en obviedades ni subrayados.
La historia que cierra el volumen, La batalla de las termópilas, es la más ambiciosa de todas y, para el abajo firmante, justifica por sí sola todos los elogios que pueda haber recibido la serie. En ella se nana el acontecimiento histórico en que trescientos espartanos, junto a otros griegos, defendieron el paso de las termópilas del ataque persa el año 480 a.C. El argumento, claro, es el mismo que el del reciente 300 de Frank Miller, donde muchos han querido ver la influencia, o incluso el plagio, por parte del autor de Sin City. Dejando de lado el lógico parecido argumenta], no hay prácticamente nada que sostenga la comparación, por lo que no me extenderé en ello (me remito a la reseña de Pepo Pérez en U n° 18).
La visión del conflicto, en manos de Oesterheld y Breccia, acumula y sintetiza los planteamientos que le han dado identidad a la serie, a la vez que contiene sus mejores virtudes: está el elemento que incita al recuerdo y consiguiente relato por parte de Mort, están las inquietudes del guionista respecto al valor, la amistad y la lealtad; y hay, además, atención al detalle particular por encima del propio hecho histórico, aunque también se muestre la batalla en toda su crudeza. Ahí está, por ejemplo, el momento de descanso en que Mort Cinder, al que aquí llaman Dieneces, reflexiona sobre el futuro de muerte que les espera a él y al resto de espartanos, y con apenas unas frases llena de contenido las vidas de sus amigos (pág. 203). 0 ese instante, emotivo y espontáneo, en que decide mandar a su esclavo a llevar un mensaje, con la intención callada de alejarle de la batalla y evitarle una muerte segura, y luego piensa en su acto con remordimiento: "¿Por qué no lo liberé allí mismo? Porque no se me ocurrió" (pág. 205).
Si Mort Cinder sirve como muestrario de la capacidad del guionista para expresar cualquiera de sus ideas, para Alberto Breccia marca un punto medio en su trayectoria, un puentedonde su trabajo anterior cruza hacia una dirección cargada de nuevos pasos con los que desarrollar su extraordinario dominio del dibujo. A los contrastes de su obra se suman ahora las líneas quebradas, la pincelada casi geométrica y, sobre todo, las primeras texturas imposibles, alucinadas, idóneas en Los ojos de plomo o La torre de Babel, donde añade inquietud a los elementos fantásticos; o los juegos con tramas en las historias de En la penitenciaría, un mundo de grises con seres de moralidad ambigua; o el trazo seco, el aire desolado de La nave negrera... Breccia va dejando esporádicos caminos abiertos hacia el futuro por los que, con el tiempo, abrazará la experimentación gráfica y narrativa, sobre todo a partir de su versión de El Eternauta, y cuyos hallazgos no siempre serán bien asimilados por sus numerosos imitadores.
La inclusión en la reedición de Planeta de un guión inacabado de Oesterheld resulta muy reveladora de su modo de trabajo, y de la relación que podía tener con Breccia. No pensaba en páginas, sino en "cuadros", dejando en manos del dibujante el diseño de la plancha y, por consiguiente, la extensión en páginas. Es significativo, creo, de la no muy amplia cultura historietística del guionista, lector voraz de Melville, Stevenson, Conrad o Borges, por citar unos pocos, cuyo bagaje literario es lo que le distingue de otros autores; lo que da su capacidad creadora y su
potente prosa (pocos hay que escriban en una viñeta "La noche, en jirones lentos, se va amontonando en las hondonadas" sin resultar cargantes). Pero, quizá también, lo que le eleva por encima de otros es a la vez la causa que le impide ser aún más grande. ¿Qué podríamos haber esperado de sus historietas si hubiera estado atento a los progresos de Hergé, o Eisner? Esto es, enlazando con el inicio de la reseña, lo que en ocasiones uno parezca echar en falta al leer Mort Cinder: la voluntad de aprovechar mejor, o con mayor frecuencia, determinados mecanismos formales de la historieta; de soldar texto y dibujo en un único todo narrativo, en el que sea dificil adivinar dónde acaba Oesterheld y comienza Breccia. Hay, sin embargo, algunos puntos que marcan la evolución de la serie en este aspecto. Desde la indecisa Los ojos de plomo hasta La batalla de las termópilas hay más de un avance: el primero, sin duda, es la mayor precisión a la hora de estructurar las historias, de no dar rodeos y concretar mejor las intenciones. Ya entrados en aspectos de puesta en página, hay puntuales detalles formales para recordar, como algunos efectos de zoom para cambiar de época (La torre de Babel, págs. 106-107) o acentuar una implicación emotiva (La nave negrera, pág. 168). Pero donde más abundan es, sin duda, en la emocionante La batalla de las termópilas: el empleo de viñetas panorámicas en las batallas, incluso mudas (págs. 194-95, 198, 207); una splash-page que refleja la brutalidad del enfrentamiento (pág. 210); el plano fijo en dos viñetas de una expresiva mano que simboliza toda la muerte de la guerra (pág. 200); o el espeluznante uso del zoom y el fuera de campo en la página 208, donde vemos a un soldado persa ensartando a un espartano, mientras el texto describe las atroces consecuencias de las heridas.
Respecto a la edición de Planeta, hay que reconocer la estupenda calidad de reproducción (aunque poniéndonos puntillosos me angustia la aparente extinción de los rotulistas manuales), y es de agradecer que se haya recuperado esta obra para los nuevos lectores. Esos mismos que se estarán preguntando "¿De verdad vale la pena?".
Por supuesto.
ERNESTO MARTÍNEZ
1. La reedición de Planeta no incluye índice ni separa las diferentes historias de Mort Cinder. Me veo en la necesidad de señalarlas, para poder referirme a ellas con más precisión. Según la paginación del tomo, son éstas: Ezra Winston, el anticuario, pág. 7; Los ojos de plomo, pág. 13; La madre de Charlie, pág. 94; La torre de Babel, pág. 106; En la penitenciaría. Marlin, pág. 125; En la penitenciaría. El Frate, pág. 139; El vitral, pág. 152; La nave negrera, pág. 163; La tumba de Lisis, pág. 174; y La batalla de las termópilas, pág. 187).
Articulo de la revista U#25 noviembre 2002
miércoles, 27 de julio de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Con motivo del 50 aniversario del Hombre de Acero, la cadena norteamericana CBS presentó en las pantallas de todo el mundo una s...
-
A modo de recapitulación, vamos a revisar los aspectos más importantes de lo que hemos aprendido hasta ahora, concentrándonos en el estudi...
-
INTRODUCCIÓN El Taller de manga de Akira Toriyama y Akira Sakuma es un trabajo original. En sentido estricto, no se trata de una hist...