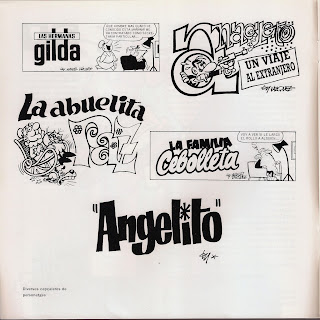Tras el fugaz espejismo de euforia industrial y creativa que supuso para la historieta española la primera mitad de los 80, el panorama comercial comenzó a sentir los primeros zarpazos de lo que, nada más iniciarse la siguiente década, se confirmaría como una de las etapas más confusas y económicamente comatosas de la historia del medio en nuestro país. En espera del imprescindible estudio globalizador que, tarde o temprano, deberá llegar, lo que sigue no pretende, ni mucho menos, erigirse en un análisis riguroso del paisaje del tebeo español a las puertas de 1997, sino, tan sólo, trazar una breve aproximación histórico-temática a los principales hechos tanto estéticos como mercantiles que han marcado la evolución del tebeo español desde principios de los 90 hasta el momento de escribir el presente texto.
Revistas mensuales: De la extinción de los grandes saurios
No cabe duda de que uno de los fenómenos más destacados de la década anterior fue la gran eclosión experimentada por el hasta entonces limitado panorama de revistas mensuales de historieta conocidas como «para adultos». Viejas y nuevas cabeceras como
1984/Zona 84, Creepy, Comix-Internacional, Kirk, Rambla, Rampa, Tótem: Aventuras y Viajes, El Víbora, Madriz, Metal Hurlant, Cimoc, Cairo, Vértigo, K.O Cómics, Metrovol, Makoki o
Complot durante los 80 tomaron al asalto los quioscos, tratando algo ingenuamente de atraer a unos lectores, fijos o recién llegados, que, como poco después se comprobó, hubieran debido ser muchísimo más numerosos para absorber semejante avalancha de publicaciones. Muy pocas de todas aquellas revistas llegaron a ver el inicio de los 90. Apenas un puñado de «históricas», como las integrantes de la escudería del veterano Josep Toutain
Zona 84, Creepy y una nueva versión del clásico
Tótem, Makoki (segunda época) o el buque insignia de Norma Editorial
Cimoc, continuaron sus (a veces guadianescas) trayectorias de una década a otra; si bien, en el caso de las tres primeras, dicha supervivencia duró muy poco, al desplomarse, a mediados de 1992, Toutain Editor, sin duda el más emblemático sello del llamado
boom de los 80 (menos real que aparente, bien es cierto, y, en el fondo, motivado por factores más de coyuntura sociológica que mercantil). Tras el cataclismo de su empresa, y alojado temporalmente por Zinco (editora en España del material de la norteamericana DC Comics), Josep Toutain ejerció, durante breves meses, de pundonoroso Lázaro del tebeo español contemporáneo, con un resurrecto
Comix Internacional que, como su olor a naftalina permitía adivinar desde un principio, no tardó en regresar al olvido.
El resto de las editoriales dedicadas al medio fueron sacando al mercado, a lo largo de estos últimos años, nuevos proyectos
de publicaciones con periodicidad mensual; intentos que, en la totalidad de los casos, se han visto abocados al fracaso. Así, ni empresas ya curtidas en nuestro mercado, como Editorial Makoki o la perenne New Comic de Roberto Rocca, ni potentes recién llegadas a las viñetas nacionales, como Ediciones B (sobre las cenizas de Bruguera, conviene recordar) o Glénat, tendrán el menor éxito en sus iniciativas de atraer a ese hipotético lector «adulto» que, durante la presente década, parece haber desertado mayoritaria y quién sabe si definitivamente de la historieta.
Ejemplo de «cómic de resistencia»: número 22 de la colección «¡Mamá, mira lo que he hecho!», Malasombra Ediciones,1996.
Por un lado, Makoki lanza y cierra en muy poco tiempo las cabeceras Splatter (consagrada al género gore) y Torpedo (plataforma de dicho personaje y rincón del aficionado al género criminal en la literatura, el cine y la historieta), además de acabar clausurando la veterana revista que daba nombre a la propia empresa, mientras que New Comic, tras probar suerte con Detective Story (centrada en la publicación del Dick Tracy de Chester Gould y reducto, también, del aficionado a la serie negra), resucita de manera fugaz el multiforme Tótem. Del lado de los recién llegados ahí quedan los eclécticos aunque repetidamente fallidos intentos de la poderosa Ediciones B (Gran Aventurero, Co & Co, Top Cómics), así como el fracaso de Viñetas, la revista creada en 1994 por la recién llegada Glénat España, que pese a todas las buenas intenciones depositadas por su director, Joan Navarro (uno de los mayores guerrilleros cualitativos de la historia del tebeo y responsable de dos de los más bellos cadáveres de los 80: la primera etapa del Cairo y Ediciones Complot), chocó de nuevo contra el desinterés de un público ya muy poco receptivo tanto a aquel modelo concreto de publicación (formato magazine, historias autoconclusivas y de continuará, artículos especializados, precio cercano a la 400 pesetas...) como a buena parte del mejor y/o más arriesgado material allí incluido (Cifré, Micharmut, Vidal Folch/Gallardo, Manel/Brocal...).
Tras todos estos nacimientos y muertes prematuras, llegamos al paupérrimo panorama actual con apenas dos revistas vivas y una reciente y muy significativa muerte aún fresca en la memoria del aficionado. Las supervivientes (ambas editadas por La Cúpula) son la joven Kiss Comix, dedicada a un tipo de pornografía rutinaria y, en general, de escaso interés gráfico-argumental, y la decana El Víbora, auténtico dinosaurio cuya renovada orientación de la mano del redactor Hernán Migoya ha logrado atraer a una cantidad suficiente de nuevos lectores atraídos por cierta fenomenología juvenil de último cuño (rock indie nacional, cine fantástico y porno, cultura popular basura y poses neoundergrounds...) lo bastante extendida como para garantizar el futuro inmediato de esta ya bicentenaria, con más de doscientos números, revista.
En cuanto al mencionado fallecimiento no es otro que el de Cimoc, la que durante muchos años permaneciera como la más estable (y rentable) publicación de este tipo del mercado nacional. El cierre de esta cabecera, unida al mantenimiento tanto de El Víbora como Kiss gracias a la afluencia de lectores, no tanto pertenecientes al propio mundillo de los tebeos, como procedentes de otros campos como el de determinada cultura fanzinero/independiente o el del consumo de pornografía, ilustra de forma diáfana lo que, a finales de los 90, ya podemos calificar como el casi definitivo agotamiento de la fórmula editorial que, década y media antes, sirviera de coyuntural motor a la historieta en nuestro país; la práctica extinción de un modelo que, por qué no, quizás en pocos años puede acabar acompañando en el limbo a otros fenecidos formatos del pasado, como el cuaderno apaisado de aventuras o las revistas infantiles y femeninas.
Herido pero no muerto:
El álbum o libro de historieta
Si el seguimiento desde principios de los 80 hasta el momento actual del ámbito de las revistas puede interpretarse como la crónica del esplendor y la caída de todo un modelo editorial, por contra, en el caso de los álbumes o libros (monográficos o colectivos) de historieta el análisis resulta mucho menos espectacular, ya que, por desgracia, en España, dicho formato jamás ha contado con una época de verdadero auge. Como resulta lógico, en los bondadosos 80 se vendían bastantes más álbumes que en estos desapacibles 90, pero también es cierto que, aun entonces, un best seller historietístico (excepción hecha de «franquicias» aceptadas como parte del stablishment de la cultura general como Asterix, Blueberry o Corto Maltes) apenas era capaz de superar los pocos miles de ejemplares, y que en esta última década este sector del mercado, pese a haber sido severamente diezmado, tampoco se halla en el estado de animación suspendida al cual ha llegado el de revistas mensuales.
El derrumbamiento de Toutain dejó a Norma prácticamente como la única proveedora habitual de álbumes adultos del mercado, posición que, pese a su ritmo de publicación mucho más cauto, continúa ocupando en estos momentos. Tan sólo los tímidos amagos del gigante Planeta-DeAgostini por editar álbumes europeos (a destacar el excepcional El artefacto perverso de Cava/Del Barrio), y las cada vez más raras incursiones de Glénat y La Cúpula en el terreno del álbum (en este último caso, ya prácticamente circunscritas al mantenimiento de su Colección X), sirven de complemento al empeño de la editorial de Rafael Martínez por seguir explotando esta región del mercado.
Eso sí, atrás quedan los ya olvidados y poco menos que catastróficos intentos por parte de B, Glénat y la neófita editorial madrileña Casset de crear sendas líneas de álbumes «de lujo», concebidos casi como libros-objeto de exquisita presentación (tapas duras, papel cuché), contenidos cuidadísimos y precio elevado. Erróneamente encauzadas hacia un supuesto lector «selecto», dispuesto a gastarse más dinero del habitual por una «gran obra en viñetas» presentada de forma impecable (puro disfraz de prestigio cultural, no nos engañemos, como anzuelo para compradores ajenos al medio), las colecciones «Los Libros de Co & Co» (Ediciones B) y «Biblioteca Gráfica» (Glénat), así como la totalidad del catálogo Casset, a la postre, evidenciaron de forma rotunda su naturaleza de suicidas alegrías empresariales destinadas al descalabro en una época de tan evidente recesión como los años 90. Con todo, puestos a valorar positivamente, y desde el punto del aficionado de gustos minoritarios, tamaños naufragios editoriales, cabe decir que gracias a tales iniciativas vieron la luz varias obras, tanto extranjeras como españolas, de enorme valor, las cuales, en otras condiciones, muy difícilmente habrían sido editadas (entre ellas, y centrándonos en el apartado nacional, joyas como Perro Nick de Gallardo, Fe de Erratas de Raúl o León Doderlin de Del Barrio, las tres publicadas por Casset).
Y, ya que hablamos de fracasos, preciso es reseñar el tropiezo sufrido por el Grupo Anaya (en coalición con la catalana Barcanova y la gallega Xerais) al tratar de establecerse en el mercado infantil-juvenil con una serie de colecciones de álbumes, repletos de material franco-belga de considerable nivel, muy bien editados y a precios (éstos sí) real-mente competitivos. El escaso éxito de esta iniciativa resulta sintomático, al demostrar hasta qué punto este cuasi autista sector de la historieta, tradicionalmente dominado por Grijalbo/Júnior y, en menor medida, Juventud, se halla desde hace un tiempo impulsado por la inercia de una serie de personajes y colecciones clásicas (Tintín, Lucky Luke, Blueberry, Iznogoud...) enquistadas en el gusto de un puñado de lectores que apenas prestan atención no ya a otros tipos de tebeos sino, incluso, a nuevo material encuadrable en esas mismas coordenadas.
El advenimiento del comic book español
El hasta ahora descrito declive de revistas y álbumes de contenido adulto ha sido, según opinión generalizada entre autores, editores e incluso algunos críticos, debido al impacto en nuestro mercado de, primero, el tebeo de superhéroes de procedencia estadounidense y, segundo, el manga, o historieta japonesa. Sin ser éste el lugar idóneo para desarrollar una explicación documentada al respecto, sí creo necesario mostrar aquí mi escepticismo ante esa fácil teoría causal establecida entre el apogeo de unas formas de historieta (eminentemente juveniles, no lo olvidemos) y el hundimiento de otras. Con todo, sí que resulta plausible hablar de una «sustitución» entre tipos de producto y de lectores de una década a otra, en el fondo, más casual que causal. En concreto, la masa de compradores que ha aupado el manga en estos últimos años no vivieron el ficticio boom de los 80 simplemente porque, en su mayoría, aún no tenían ni edad para leer; aparte de que no es que no consuman historieta europea o americana por comprar sólo material nipón, sino porque, en general, aquéllas no responden a las expectativas audiovisuales de su generación. Es decir, los lectores de los 80, en un gran porcentaje, desertaron paulatinamente del medio, siendo su lugar ocupado por otros, más jóvenes, que se han identificado con formas narrativas muy distintas a las anteriores. De ahí que resulte una cómoda demagogia culpar, por ejemplo, a las exitosas Dragón Ball o Ranma 1/2 de la desaparición de Cimoc, ya que los lectores habituales de ésta dudo que se hayan pasado al manga, y el joven consumidor de material nipón, de seguro, jamás se habría aficionado a aquella revista (o similares), por parecerle un producto aburrido y desfasado, más propio de sus padres.

Pere Joan y Paco Díaz, portada de Nosotros somos los muertos, n°2, 1996.
En cualquier caso, dicha transformación en el seno del mercado ha obligado a las empresas dispuestas a sobrevivir en este nuevo paisaje a una brusca reorientación de sus líneas editoriales, centradas ahora, sobre todo, en el formato que desde mediados de década se ha venido erigiendo en hegemónico: el cuadernillo de 24 páginas impresas en blanco y negro, con portada a color y precio inferior a las 200 pesetas; esto es, el llamado tebeo de formato americano o comic book.
Durante su firme expansión a lo largo de los 80 y primeros 90, Cómics Forum, sello perteneciente a Planeta encargado de la publicación en España de material superheroico U.S.A y única empresa española dedicada por entonces al lanzamiento de comic books, había considerado como un hecho la renuencia del lector español a comprar este tipo de producto si no estaba impreso en color (recordemos que la práctica totalidad del material procedente de Marvel e Image editado por Forum responde, entonces y ahora, a dichas características). Esta teoría había sido, además, contundentemente refrendada por el mercado en las escasas ocasiones en que otras empresas habían tratado de poner en marcha sus propias líneas de comic books en blanco y negro, todas ellas saldadas con muy dudoso éxito. A este respecto, cabe recordar el curioso papel de pioneros que, a finales de los 80, jugaron títulos como Rip, tiempo atrás (todo un intento de Toutain por abrir una vía en el campo del comic book adulto, no superheroico y en blanco y negro, recurriendo nada menos que a su autor estrella, Richard Corben) y Spirit (reedición en idéntico formato del gran clásico de Will Eisner por parte de Norma). Justo es reseñar también el experimento editorial llevado a cabo por Norma con Opium, miniserie de 6 números en color, escrita por Ramón Marcos y dibujada por Incha, a partir de personajes y argumentos creados por Daniel Torres, cuyo nombre, por entonces pujante, fue utilizado como reclamo comercial de cara a Europa. Ya en 1990, de nuevo Norma se atreve a lanzar, con el nombre de Clan, la primera colección de comic books en blanco y negro dedicada a autores españoles; proyecto que tras sacar a la luz dos números (Vamp de Montana y Rutas de Montecarlo, en realidad recopilaciones de material aparecido previamente en la revista Cairo), desaparecerá sin haber cosechado el menor éxito.
La escasa repercusión de estos intentos disuadió durante algunos años a las editoriales de volver a poner los pies en el terreno del comic book autóctono y/o en blanco y negro. La situación permaneció así hasta que, mediados los 90, el
manga comenzó, de forma exponencial, a acaparar cada vez mayor cuota de mercado. Pese a ser la versión coloreada (procedente de su edición americana) publicada por Ediciones B de
Akira, la auténtica cabeza de playa del fenómeno
manga en nuestro país, hay que dejar claro que la tan comentada fiebre juvenil por el tebeo japonés no estalla hasta que Planeta no comienza a abrir colecciones de este tipo... en blanco y negro, y, muy especialmente, a partir de la publicación por parte de esta misma editorial del
Dragón Ball de Akira Toriyama. Puede afirmarse, sin ninguna duda, que la explosión del
manga, fenómeno al cual ha sido casi totalmente ajeno el color, hizo añicos la (hasta entonces lógica) aversión a editar tebeos en blanco y negro, lo cual, curiosamente, ha terminado agilizando la publicación de material no japonés que, por ahora, aparecía con cuentagotas (sin ir más lejos, el perteneciente a determinadas compañías independientes americanas).
En último término, para lo que la invasión manga ha servido, además de para, por supuesto, teñir de amarillo los quioscos y librerías especializadas y para sanear la contabilidad de casi todas las editoriales (alguna de las cuales, sin ellos, difícilmente habría sobrevivido a los 90), ha sido para dar vigor tanto a un formato (el cuaderno en blanco y negro) como a una manera de entender la historieta lúdica (mucho más directa, legible visualmente y sin las complicaciones narrativas del cada vez más barroco, ensimismado y autárquico género de superhéroes) que, a la postre, han sido aprovechados por editoriales y autores para, al menos, tratar de hallar un camino medianamente seguro en la confusa jungla viñetera de la segunda mitad de esta década.
Es a partir de 1993 cuando se comienza a advertir un decidido empeño, al principio focalizado únicamente en la pequeña editorial de nuevo cuño Camaleón, por publicar obras realizadas por autores nacionales en un formato, como el del comic book, cuyos bajos costes de producción permiten, incluso, una cierta política de tanteo del mercado (a veces no muy alejada de los puro «palos de ciego», la verdad sea dicha) en espera de un posible superventas. La inacabada Gorka de Sergi Sanjulián, obra seminal de todo lo apuntado anteriormente, publicada entre 1992 y 1993 por Camaleón Ediciones (llamada al principio Patxarán Ediciones), con el tiempo pasaría el testigo tanto a otros títulos del mismo sello (colecciones de muy diversa suerte comercial como Keibol Black de Miguel Ángel Martín, Mr. Brain del dúo Brocal/Manel, Mondo Lirondo del colectivo La Penya, Tess Tinieblas de Germán García, Rayos y Centellas de Muñoz/Bustos y el número único Calavera Lunar de Albert Monteys se encuentran entre lo más apreciable, en lo que a comic books se refiere, de la trayectoria de esta joven editorial) como a numerosas iniciativas cortadas por el mismo patrón de editoriales como Glénat (a destacar, por su calidad e importancia, Amura de Sergio García, La muerte de Makoki de Gallardo, y las colecciones dedicadas a recopilar el Torpedo de Abulí/Bernet y las hasta entonces dispersas historietas del genial Manuel Vázquez), La Cúpula y Planeta-DeAgostini; estas dos últimas a través de sus respectivos subsellos Brut (cuyos mejores frutos, en el apartado nacional, hasta la fecha han sido Brian the Brain de Martín y To Apeiron de Santiago Sequeiros) y Laberinto (con la miniserie Oropel del colectivo Producciones Peligrosas como más interesante propuesta por ahora).
Paralelamente a esta explosión de comic books españoles se ha producido uno de los fenómenos más curiosos e incluso grotescos de la historia del tebeo nacional: la repentina aparición de multitud de dibujantes aficionados que, por medio de una (no muy afortunada en la mayoría de los casos) clonación del estilo gráfico y narrativo del manga y pese a su generalizada falta de oficio y obvia inmadurez gráfica, han logrado ver publicadas sus obras en una plazo inusualmente corto. El precario nivel, ni lejanamente profesional, de esta primera oleada de manga español (por cierto, resulta patético comprobar cómo la mayoría de estos bisoños admiradores de la historieta japonesa ni siquiera son capaces de mimetizar/descodificar los principales elementos narrativamente diferenciadores de aquélla) no ha sido obstáculo para que obras como Sueños o Dragón Fall obtuvieran unas abultadísimas ventas, fácilmente explicables al contemplar cada una en su justo contexto (primera muestra de manga porno adolescente producido aquí, una; parodia escolar del superventas de Toriyama, la otra).
Sin apenas revistas mensuales y con el mercado del álbum prácticamente centrado en los valores seguros (Miguelanxo Prado, Fernando de Felipe...), guste o no, hay que aceptar el paisaje arriba esbozado, con sus descompensaciones y primario nivel general, como la única plataforma con que, hoy por hoy, cuenta la última generación de historietistas españoles para crecer como autores. Puestos a buscar interpretaciones positivas, hay que reconocer que gracias a la labor de, sobre todo, Camaleón, Brut y Laberinto, el número de jóvenes dibujantes que han publicado por primera vez en los últimos dos años resulta muy superior a los que lo hicieron a finales de los 80 y principios de los 90. Ahora bien, como es lógico, sería de desear que la inexperiencia y cantidad actual acabasen llevando a la madurez y a la calidad en un futuro lo más cercano posible; eso, por supuesto, siempre que el voluntarismo de tantos jóvenes autores, hoy ilusionados con el medio, no acabe fla-queando ante la falta de perspectivas económicas de una exigente profesión que a duras penas permite la supervivencia y de una industria que hace décadas dejó de merecer tal nombre.
Francotiradores e independientes
Al margen de las editoriales digamos «establecidas» (Camaleón ya empieza a merecer dicho calificativo) que publican de forma continuada, el paisaje reciente ha presentado una atomización de la oferta sobre la cual merece la pena detenerse.
En primer lugar, hallamos microeditoriales, como la madrileña La Factoría o la barcelonesa El Pregonero, cuyos responsables, tras llegar al mundo de la edición a través de sus ocupaciones habituales como libreros/distribuidores (en el primer caso) y técnico de las artes gráficas (en el segundo), no parecen interesados en volcarse profesionalmente en ellas, aunque sí en mantener una cierta presencia en el mercado. Mientras La Factoría de momento ha basado su oferta en la recuperación de un par de obras poco conocidas del excelente Miguel Ángel Martín (The Space Between y Kyrie); El Pregonero, por contra, viene optando por una modesta y muy bien recibida colección de cuadernillos monográficos, cuyas cimas cualitativas hasta la fecha han sido Buitre Buitaker de Gallardo, ¿Estamos muertos? y Penurias cristianas de Tamayo/Zombo, El asesino anda suelto y La pandilla galáctica de Mauro Entrialgo y Cuentos de la Estrella Legumbre de Javier Olivares.
En el terreno de la más reconocible autoedición a su vez han surgido por toda la Península numerosos proyectos, algunos incluso apoyados institucionalmente, otros, de tan reducida escala, que incluso resultan difíciles de distinguir del puro fanzinerismo.
Ahí se situarían trampolines de noveles (o a veces de veteranos más o menos marginales) de tan diverso pelaje como, por nombrar sólo algunas, Arrrebato!, Frente Comixario, Gñ!, Paté de Marrano, Frolian, Rau, La Comictiva y, por supuesto, TMO, decano entre todos los actuales prozines de humor agitador.
En un tono muy distinto, también resulta obligatorio mencionar (y, por qué no, reivindicar) la existencia de contados (aunque extremadamente valiosos dada la cobertura que realizan de un espectro historietístico del todo ajeno a los rigores del mercado) proyectos que manifiestan, por parte de sus autores, unas inquietudes creativas (plásticas, narrativas, temáticas, conceptuales, lingüísticas...) bastante más sofisticadas de lo acostumbrado en el mayoritario tebeo de consumo, exento de experimentación y pretendidamente comercial (dicho esto, sin ánimo peyorativo, ya que grandes obras las hay tanto a un lado como al otro de dicha línea), y que, cómo no, exigen del lector un mayor grado de interés, complicidad y confianza en las (tan potencialmente inmensas como poco exploradas hasta el momento) posibilidades expresivas del medio.
Ejemplo palmario de esta forma de historieta en perpetua lucha contra el adocenamiento lo fue en su día el Madriz, que durante los 80 y con el timón de Felipe Hernández Cava (director también de la posterior Medios Revueltos, fugaz y lujosa heredera multidisciplinar de aquel mismo espíritu), sirvió de sugestivo hervidero de talentos, por desgracia congelado justo cuando algunos de ellos, tras el obligatorio rodaje, se hallaban ya en disposición de empezar a producir verdaderas obras mayores. Huérfanos de una publicación afín, el grueso de aquellos autores (Federico del Barrio, Raúl, Javier de Juan, Victoria Martos, Víctor Aparicio, Ana Juan, Javier Vázquez, Keko, Arranz, Javier Olivares, Ricard Castells, Joaquín López Cruces, Jesús Gras, Manolo Hidalgo, Enrique Flores, Jorge Artajo, el dúo Romance Atónito...) ha permanecido en el dique seco historietístico durante la mayor parte de los 90, dedicándose profesionalmente, en la mayoría de los casos, a otros campos relacionados con lo gráfico, ya sea la ilustración publicitaria, periodística o institucional, el diseño, la pintura o los dibujos animados. Los escasos contactos que muchos de ellos tuvieron con el medio en los
primeros años de esta década fueron los puntuales trabajos aparecidos en las páginas de la revista editada por el Instituto de la Juventud INJUVE, en cuyo seno Hernández Cava ejerció de promotor/seleccionador de este tipo de material. Bajo idéntico marco institucional, el mismo Cava tuvo oportunidad de orquestar tres ediciones (1990, 1991 y 1992) de Nuevas Viñetas, exposición dedicada a mostrar los trabajos (recogidos paralelamente en sendos catálogos/números especiales de INJUVE) de autores jóvenes movidos por cierto afán de renovación estética o narrativa y con muy escasas posibilidades de integración en el mercado, entre los cuales se hallaron nombres de tanto potencial como Tamayo, Pórtela/Iglesias, Linhart, Isidro Ferrer, Jesús Sanz, Kosta, Sequeiros o María Colino. Por desgracia, tan gratas iniciativas, fríamente contempladas, no pueden considerarse, en aquellos primeros 90, más que como esporádicos oasis de creatividad en un paisaje incuestionablemente yermo.
Si la mejor historieta española de los 80 tuvo en el Madriz uno de sus reductos más sobresalientes, no cabe duda de que el otro gran vivero de autores tuvo su emplazamiento en Cairo, el militante neotebeo que bajo la dirección de Joan Navarro aportó un toque de distinción a historieta de entretenimiento y sirvió de hogar tanto al valioso núcleo conocido como Escuela Valenciana y compuesto por Sentó, Mique Beltrán, Micharmut y Daniel Torres, como a «satélites» como Montesol, Roger, Pere Joan o Cifré, además de la nunca suficientemente valorada recuperación de un gigante estético de la talla de Miquel Calatayud. La desintegración del proyecto Cairo (que, al igual que el Madriz, contó con un par de estimables aunque frustrados epílogos, fruto del voluntarismo contracorriente de su director: T.B.O y Complot) significó, a corto y medio plazo, un muy distinto futuro para sus integrantes. Mientras algunos (aquellos que, de hecho, desde un principio se habían enmarcado en una línea menos radical) han podido encontrar cobijo en el marco de la historieta infantil y publicar, de forma más o menos regular, en el suplemento El Pequeño País (Torres, Sentó, Pere Joan, Beltrán); los demás vieron cómo, a partir de entonces, se abría una etapa de obligado ostracismo viñetero, tan sólo paliado por puntuales y admirables proyectos movidos más por el romanticismo que por la viabilidad comercial. A dicha categoría pertenecieron las obras publicadas entre 1990 y 1993 por la valenciana La General Ediciones, heredera espiritual de la Arrebato Editorial de los hermanos Porcel, que dejó verdaderas pepitas de oro como Todo al Negro y Voraz de Keko o Marisco de Micharmut.
Puestos a recordar islotes cualitativos, justo es mirar también primero hacia Sevilla y luego a Vitoria. En la capital andaluza Pedro Tabernero pudo aguantar la mirífica revista Rumbo Sur (hermosísimos trabajos de Max, Micharmut, Calatayud, Gallardo... por mencionar sólo a los españoles) sólo hasta 1992, año en que, a propósito del Centenario del «descubrimiento» de América, salió a la luz la irregular colección de álbumes Relatos del Nuevo Mundo coordinada por él mismo y editada por Planeta, en cuyo seno brotó la magistral La desaparición de Gonzalo Guerrero de Calatayud. En lo que se refiere a Vitoria-Gasteiz, sede de Ikusager Ediciones, el veterano Ernesto Santolaya publicó algunos de los mejores álbumes en la historia de su editorial, en particular, las excepcionales colaboraciones entre Cava y Del Barrio, Lope de Aguirre y la tetralogía protagonizada por el periodista Amorós compuesta por Firmado Mr. Foo, La luz de un siglo Muerto, Las alas calmas y Ars Profética.
Y, por fin, llegamos a ayer mismo..., casi al hoy. Sin que existan demasiados motivos racionales para la alegría en exceso, sí que es cierto que, de un par de años para acá, se vienen observando ciertos signos, determinados movimientos que, sin llegar a erigirse en razones para un optimismo exacerbado, sí que han constituido todo un alivio para el lector hastiado de liofilizada mediocridad. El admirable y en ningún modo autocomplaciente Max (ejemplo de autor que no mira hacia atrás), con la complicidad de Pere Joan (la conexión mallorquína), lanza en 1995 Nosotros Somos los Muertos, soberbia revista que, hasta la fecha, sólo ha dado satisfacciones al buen aficionado (Gallardo, Micharmut, Joan Frau, Linhart, Olivares, el aliado Mattoti...) y que se perfila como una gema a guardar como oro en paño en esta segunda parte de década. Con espíritu muy afín (tanto en lo artístico como en lo ideológico) acaba de surgir en Madrid, El ojo clínico (sello usado anteriormente para lanzar el gran libro Ventanas a Occidente de Hernández Cava/Raúl), último proyecto liderado por Cava, con la compañía de sus inseparables Raúl y Del Barrio, además de Jesús Moreno, uno de los antiguos pilares gráficos del Madriz. La lucidez de Víctor Aparicio, así como la potencia gráfica de Arnal Ballester, Isidro Ferrer o Manolo Hidalgo y el interesante puente creado con varios autores extranjeros, son los puntos fuertes del único número aparecido en el momento de escribir el presente texto de esta publicación semestral que ya resulta de seguimiento obligado.
Para finalizar, conviene reseñar, por un lado, la encomiable labor realizada por el editor Paco Camarasa (la llama valenciana se niega a apagarse), asesorado por el crítico Jesús Cuadrado (defensor acérrimo, desde hace décadas, de la historieta más dinámica y rompedora), con su hermosa colección de suntuosos libro-álbumes Mercat, donde Sentó y Max pusieron el listón altísimo y Micharmut ha dejado la que muy bien puede ser su obra definitiva: Veinticuatro Horas); y, por otro, dos editoriales como Camaleón y Malasombra Ediciones, cuyos lanzamientos (a veces en colaboración), de momento, se han venido dividiendo entre el tebeo de entretenimiento y vocación popular, y otras obras de talante expresivo mucho más ambicioso (lo cual, en términos de mercado es sinónimo de minoritarias). Por un lado, Juan Carlos Gómez y Alex Samaranch, cabezas visibles de Camaleón (cuyo verdadero motor económico no es otro que el de la revista especializada en manga y animé Neko), han mostrado, al margen de sus líneas de comic books, un meritorio y genuino interés en la publicación de material escasamente rentable pero de muy elevada calidad, firmado por jóvenes autores como Carlos Pórtela y Fernando Iglesias (Impresiones de la Isla), el activísimo y casi ubicuo Javier Olivares (El Segador de tus cosas, una pequeña maravilla que rompe plásticamente con casi todo lo aparecido últimamente), Dario Adanti (La ballena tatuada) y el apabullante Santiago Sequeiros (Ambigú y Nostromo Quebranto, una de las más sinceras y descarnadas obras maestras no ya de la historieta española sino de la historia del medio).
La minúscula Malasombra (articulada en torno a un puñado de autores y críticos madrileños compuesto por Antonio Trashorras, David Muñoz, Javier Olivares, Luis Bustos y José María Méndez), por su parte, ha pretendido, a base de minimizar al máximo los costes, mantener una línea estable de edición apoyada tanto en voces propias de valía ya reconocida, aunque sea a pequeña escala (Jesús Gras, Javier Vázquez, Joaquín López Cruces, el propio Olivares), como en la difusión de historietistas aún desconocidos por su escasa (a veces casi nula) trayectoria previa, pero con excelentes maneras y amplias posibilidades de desarrollo, tales como Luis Bustos, Juan Ramón Carneros o Jorge García, dibujante este último con un enorme talento para el medio que, como tantos otros, sería lastimoso que no hallase, en estos últimos años del siglo, un marco editorial estable (y, a ser posible, menos marginal de lo que ha sido hasta ahora) para su evolución.
Antonio Trashorras
Articulo publicado en el libro, Catálogo de la exposición de la Biblioteca Nacional Tebeos: los primeros 100 años, publicado y editado por la Biblioteca Nacional y el grupo Anaya, primera edición, diciembre de 1996.