Desde las postrimerías del siglo XIX hasta bien entrada la segunda década de la pasada centuria, las viñetas que se publicaban en los periódicos perfeccionaron y crearon nuevos recursos, definiendo lo que iba a ser el lenguaje del propio cómic, y, además, dado su gran éxito en todo el mundo, se convirtieron en un arte de ámbito auténticamente universal
Publicadas en los diarios norteamericanos desde las postrimerías del siglo XIX hasta bien entrada la segunda década de la pasada centuria, las tiras de prensa son en su conjunto un “prodigio” de la creación y la vanguardia. Por un lado, perfeccionan y crean nuevos recursos de lo que iba a ser el lenguaje del propio cómic y, por otro, dado su éxito en periódicos de todo el mundo, lo convierten en un arte de alcance realmente universal. Pero, además, influyen en creadores de otras disciplinas artísticas como la pintura o el cine, incluyendo nombres tan destacados como los de Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Salvador Dalí o D. W. Griffith.
El cómic de este periodo puede, por tanto, integrase como un ámbito más dentro de esa tendencia propia de principios del siglo XX en que la creación apuesta por todo lo que es diferente y nuevo.
El noveno arte es anterior al cine, pero se populariza en las mismas fechas que el séptimo, y vive su primera edad de oro en los grandes periódicos norteamericanos con las llamadas comic strip o “tiras de prensa”, cuya expresión más compleja y bella eran las conocidas como “planchas dominicales”, publicadas a página completa y a todo color. La primera aparece en 1894, en el periódico New York World de Joseph Pulitzer, y poco después, en octubre de 1896, el editor William Randolph Hearst hace la competencia a su eterno rival en el Morning Journal, creando el primer suplemento de cómic semanal a todo color.
Ambos magnates se dan cuenta de que, entre su público lector potencial, se encuentran grandes masas de población inmigrante proveniente de países que no eran angloparlantes y que, por tanto, tiene serias dificultades para entender los textos en inglés de los periódicos, lastrando las ventas. Pero las “tiras de prensa”, con sus textos escuetos y una narrativa gráfica que ayuda a comprender el sentido de aquello que se quiere contar, son un tipo de información comprensible para esos lectores, y ambos magnates están convencidos de que los cómics les van a ayudar a vender más periódicos. El resultado es hoy conocido por todos. El cómic se convierte en una disciplina enormemente popular en Estados Unidos y, gracias a las agencias de difusión y ventas al extranjero que crean los propios empresarios, esta disciplina norteamericana se convierte en un arte de alcance universal.
UNA NARRATIVA PROPIA
Es precisamente en estos periódicos donde se experimenta con el lenguaje del cómic, probando recursos nuevos, adaptando y perfeccionando otros, y así se va conformando poco a poco la narrativa propia del noveno arte que hoy todos conocemos. De manera genérica, es decir, obviando un importante número de matices que la extensión de este escueto texto me impide incluir, podría decirse que entre la primera década de los años diez y finales de los veinte, se produce un periodo de enorme efervescencia creativa que solo se puede definir como “vanguardista” a la manera de Ortega, esto es, como punta de lanza de un nuevo lenguaje para un arte nuevo que se está creando gracias al trabajo de pioneros del cómic de la talla de Winsor McCay, Lyonel Feininger, Charles Forbell, Cliff Sterrett, George Herriman, Frank King, Rudolph Dirks o Rube Goldberg.
Todos ellos son auténticos maestros, y esta vez utilizo la palabra en su acepción más clásica, la que se refiere a aquellos creadores que no solo marcan el desarrollo de las artes de su tiempo, sino que abren caminos que son recorridos por artistas posteriores. Muchos de los hallazgos gráficos de actuales genios del cómic como Art Spiegelman, Chris Ware o Max (por citar solo a tres historietistas contemporáneos) poseen en su grafismo y narrativa herencias indelebles de estas antiguas tiras de prensa.
LAS VANGUARDIAS
La huella de este primer cómic en el mundo del arte es inmensa y, por desgracia, este tema aún está poco y mal estudiado. Entre muchos otros, Picasso adora estos cómics que Gertrude Stein le trae a París cada vez que regresa de algún viaje a Norteamérica. La mecenas de la vanguardia cuenta en la Autobiografía de Alice B. Toklas que tras ver una tira de prensa de The Katzenjammer Kids, Picasso fue capaz de terminar su retrato. Sin duda, el grafismo caricaturesco de Dirks, y en especial el personaje de Mama, ayudan al malagueño con la representación de Stein, y le influyen de forma notoria a la hora de separarse totalmente de la representación realista y fidedigna de las cosas (el retrato es el género pictórico en el que es más difícil desprenderse de la realidad, ya que por definición exige una mímesis con el sujeto pintado), encaminándole en la dirección correcta para, poco a poco, llegar a esa nueva manera de representarla que conocemos como cubismo.
Igualmente significativas son las imposibles máquinas de los dibujos de Rube Goldberg, de una concepción tan vanguardista que Marcel Duchamp y Man Ray le invitan a publicar en la mítica revista New York Dadá.
Lyonel Feininger trabajaba en tiras de prensa como Kinder Kids y Wee Willie Winkies World, aplicando su personal y novedoso sentido del color, la composición y el dibujo (además de poseer un fuerte espíritu maquinista-dadaísta), haciendo de las tiras de prensa un auténtico laboratorio de experimentación gráfica de vanguardia.
Winson McCay explora el mundo de los sueños utilizando fórmulas y principios gráficos propios, de los que darían buena cuenta los surrealistas casi dos décadas más tarde. Desde el empleo de formas blandas (recurso del que tomaría buena nota Dalí), a la descontextualización de objetos o personajes, introduciéndolos en contextos poco comunes, cambiando su escala o alterándolos de mil formas para conseguir efectos oníricos. Algo similar puede decirse de Herriman y su Krazy Kat. Su dibujo adelanta la mirada sobre la realidad propia de pintores metafísicos italianos y, en especial, antecede a la obra de Giorgio Morandi. Además, los paisajes del desierto de Cocorino en Nuevo México, con sus caprichosas formas rocosas, recuerdan a obras de Dalí, Miró y Tanguy, y el propio André Breton, fanático de este trabajo de Herriman, definió Krazy Kat como “una historia de amor fou”, en su acepción más surrealista.
Baste lo dicho para ejemplificar la trascendencia y potencia creativa de las grandes obras del noveno arte realizadas en este periodo.
GRAFISMO Y LENGUAJE NUEVOS
Pero es que, además, las tiras de prensa más clásicas son responsables de sentar las bases del lenguaje del cómic, creando y puliendo algunos de los principios narrativos y estilísticos que han perdurado a lo largo de toda la historia del noveno arte.
Comenzaré ocupándome de las cuestiones gráficas. Los sistemas de reproducción del siglo XIX, así como la calidad del papel en el que se imprimen los periódicos no dejan mucho margen al dibujante amante de las sutilidades y los matices a la hora de crear tonalidades. Las gradaciones de grises o de color demasiado complejas se empastaban en el papel, otorgando un aspecto sucio a la obra que nadie deseaba. Los dibujantes hacen de necesidad virtud, y crean estilos gráficos mucho más limpios y sintéticos basados en la línea y la mancha puras.
Por la misma razón, en las planchas dominicales a todo color, se priorizan los colores planos, ya que las gamas cromáticas demasiado complejas tampoco pueden reproducirse de manera fidedigna en el papel de periódico.
Con el paso de los años, estas prácticas devienen en estilo, convirtiéndose en un estándar de dibujo dentro del medio. Hoy día, con los modernos sistemas digitales y la calidad del papel en que se imprimen las novelas gráficas, se puede reproducir casi cualquier tipo de grafismo, pero por su eficacia narrativa y su belleza, no son pocos los dibujantes actuales que siguen utilizando estos grafismos de síntesis que podemos rastrear hasta los periódicos de Pulitzer y Hearst.
Pero quizá la herencia más significativa de estos antiguos maestros se encuentra en todo aquello que es relativo al propio lenguaje del cómic. El caso más evidente es el del “globo” o balloon de texto para introducir los diálogos de los personajes. Si bien es cierto que se pueden encontrar ejemplos muy remotos del uso del globo en la prensa gráfica, lo cierto es que su generalización llega de la mano de The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault. Inicialmente, las frases pronunciadas por el “chico amarillo” se escriben directamente sobre su camisola, pero en la historieta titulada “El chico amarillo y su fonógrafo”, fechada el 25 de octubre de 1896, Outcault muestra el diálogo entre el popular mozalbete y un loro que se ha escondido dentro de un fonógrafo mediante globos. El historietista había encontrado la clave que le faltaba. Gracias a este recurso, podía incluir diálogos fluidos en sus historietas, haciéndolas más amenas y atractivas para el lector. Esta solución se impuso con rapidez, llegando hasta hoy día como principal vía para introducir los diálogos en el noveno arte.
PÁGINAS DOMINICALES
Por su parte, las páginas dominicales de los tabloides permitían a los historietistas experimentar con el diseño de página en formato rectangular vertical. En dicho campo, es obligado destacar el trabajo de Frank King, que quizá sea el pionero de la historieta que obtiene los resultados más espectaculares. Emplea repetidamente un recurso muy eficaz que utilizan maestros contemporáneos del cómic como Frank Miller. Partiendo de una sola imagen a toda página en la que se representa el fondo donde trascurre la acción, superpone una cuadrícula estándar de tres por cuatro viñetas y, a continuación, repite a los personajes en cada una de ellas ejecutando la acción de la historia.
Otro tema importante es la plasmación del movimiento. Cuatro grandes nombres, Frederick Burr Opper, Lyonel Feininger, Charles Forbell y Cliff Sterrett, son quizá los artistas de cómic que simulan mejor el movimiento propio del grafismo de las historietas. Son maestros del uso de recursos como las líneas cinéticas y la repetición sistemática de partes del cuerpo como manos y pies para representar el movimiento, utilizando dichos recursos con una profusión y efectividad inéditas hasta la fecha.
Por último, me gustaría ocuparme de la cuestión del encuadre. En series como Pesadillas de cenas indigestas y Little Nemo in Slumberland, Winsor McCay desarrolla este aspecto hasta tal punto, que no es exagerado comparar su trabajo con el cine. De hecho, McCay con sus historietas influye y antecede a D. W. Griffith a la hora de emplear estos recursos para crear la narración. En sus historietas hay viñetas alargadas que parecen panorámicas. Sitúa el punto de vista en el corazón de la escena y crea sucesivas viñetas moviendo dicho punto de vista, logrando un efecto que recuerda a los travelling del cine, y, finalmente, es aficionado a los encuadres y ángulos imposibles, desde el primerísimo primer plano a las panorámicas más espectaculares.
Su amplio dominio de la perspectiva y el dibujo le convierte en un maestro capaz de representar los espacios más complejos con detalle, ofreciendo innovadoras visiones y toda una serie de soluciones narrativas asociadas a ellos que sientan las bases a autores posteriores como Will Eisner.
.jpg)
ALGUNAS OBRAS MAESTRAS
La lista de obras de estos pioneros es inmensa, y cualquier selección que se quiera realizar deja forzosamente fuera títulos tan buenos como los que se incluyen en ella, por lo que, a la hora de elaborarla, utilizaré un concepto eminentemente práctico para el lector curioso que desee sumergirse en la lectura de estos cómics. Así, me limitaré a obras maestras de este periodo que en la actualidad están presentes en nuestro mercado editorial.
Comenzaré por Little Sammy Sneeze, Pesadillas de cenas indigestas y Little Nemo in Slumberland, todas ellas de Winsor McCay. Las dos primeras cuentan con una cuidada edición a cargo de la editorial Reino de Cordelia, mientras que de la tercera aún puede encontrarse el segundo de los dos tomos editados por Norma Editorial.
Existe además una extraordinaria edición integral de Litlle Nemo a cargo de Taschen, cuya única limitación para el lector hispano radica que se trata de una edición facsímil con los textos en inglés, acompañada de textos en dicha lengua, francés o alemán.
Diábolo Ediciones posee preciosas ediciones de Gasoline Alley, de Frank King, y dos volúmenes de Polly and her Pals, de Cliff Sterrett. Todos ellos están editados en un generoso formato tabloide, lo que permite disfrutar de estos cómics en un tamaño muy similar a aquel para el que fueron concebidos.
De Sterrett existe igualmente una preciosa edición integral de Dot & Dash editada por Libros de Papel. Herriman tiene dos obras destacables editadas en lengua castellana: la primera de ellas es Barón Bean, publicada por Reino de Cordelia, y la segunda, su título más mítico, Krazy Kat. Resulta curioso que esta última solo tiene en nuestro mercado un pequeño tomo editado por Libros de Papel (en el que Manuel Caldas realiza un magnífico trabajo de restauración), y un estupendo libro-catálogo editado por el MNARS con motivo de la exposición que dedicó a Herriman en sus salas en 2017. Por suerte, La Cúpula se ha sumado a editar al gato más famoso de la historia del cómic, y acaba de publicar un tomo de Krazy Kat con un cuidado trabajo de restauración de las planchas, que se incluyen en el libro. Como en el caso de Little Nemo, también existe de Krazy Kat una preciosa edición facsímil en inglés editada por Taschen.
La editorial Libros de Papel tiene una edición del clásico Los niños Kin- Der, de Lyonel Feininger, y aún puede conseguirse la edición de 2013 de Laertes dedicada a Happy Hoolligan, de Frederick Burr Opper
LECTURAS RECOMENDADAS
[1] Little Sammy Sneeze, de Winsor McCay, planchas completas a color, 1904-1905 (2013), Reino de Cordelia.
[2] Malditas pesadillas indigestas, de Winsor McCay, planchas completas, 1904-1906 (2015), Reino de Cordelia.
[3] Barón Bean, de George Herriman, tiras completas, 1916 (2014), Reino de Cordelia.
[4] The Complete Little Nemo, de Winsor McCay, 1910-1927 (2022), Taschen.
[5] Little Nemo in Slumberland 2: ¡Muchos más espléndidos domingos!, de Winsor McCay (2009), Norma Editorial.
[6] Krazy Kat, de George Herriman, 1916-1917 (2023), La Cúpula.
[7] Krazy + Ignatz + Pupp (2009), de George Herriman, Libros de
Papel.
[8] George Herriman, The Complete Krazy Kat in Color, de Alexander Braun, 1935-1944 (2019), Taschen.
[9] Polly and her Pals, vol. 1, de Cliff Sterrett (2022), Diábolo Ediciones.
[10] Polly and her Pals, vol. 2, de Cliff Sterrett (2022), Diábolo Ediciones.
[11] Dot & Dash, de Cliff Sterrett (2010), Libros de Papel.
[12] Georges Herriman. Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat, de Brian Walker, Rafael García, Francesc Ruiz y Chris Ware (2017), MNCARS.
[13] Domingos con Walt y Skeezix. Selección de planchas dominicales de Gasoline Alley, de Cliff Sterrett, 1921-34 (2023), Diábolo Ediciones.
[14] Los niños Kin-Der, de Lyonel Feininger (2010), Libros de Papel.
[15] Happy Hoolligan, de Frederick Burr Opper, (2013), Laertes Cómic.
A. M.
Descubrir el arte 26/12/2023
Edita: Art Duomo Global, S.L.
Madrid
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.tiff)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.tiff)

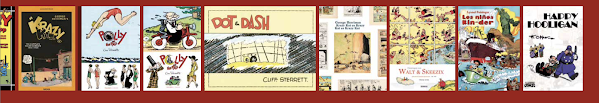

No hay comentarios:
Publicar un comentario