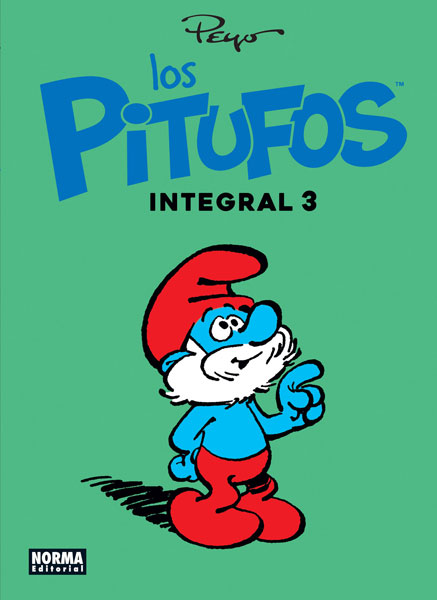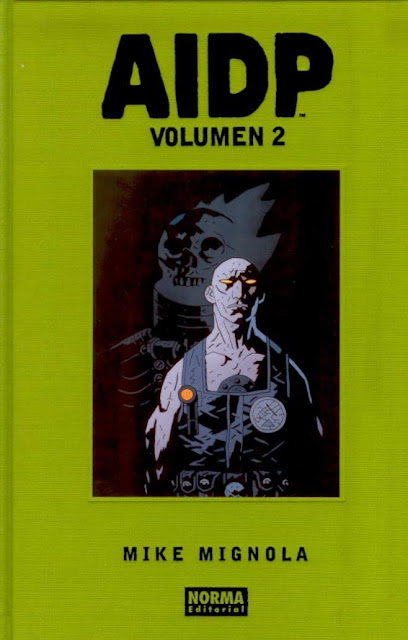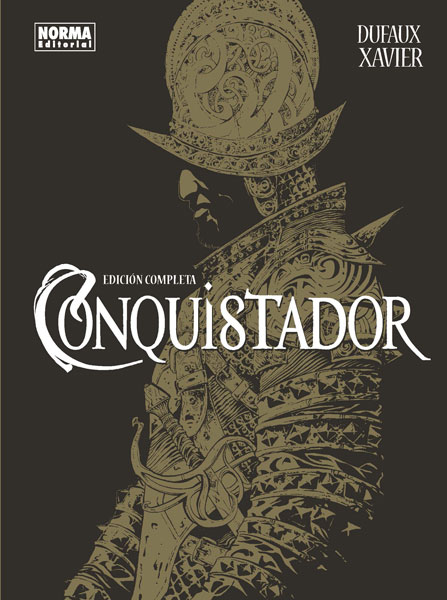El siguiente reportaje expresa la fascinación del escritor Juan Goytisolo por el paisaje de Capadocia. La espectacular arquitectura de esta región turca sorprende al viajero catalán como algo familiar. El punto de contacto es la obra de Gaudí.
Fotos: Bernardo Pérez
El escritor se ve inducido a sospechar que Gaudí no ha muerto y que, tras su fingido accidente tranviario, lleva una vida de troglodita al otro lado del Mediterráneo.
Capadocia sería así su obra de madurez, en la que el arquitecto catalán desarrolla a escala paisajística
toda la potencialidad formal apuntada en la Sagrada Familia, el parque Güell y su demás
obra de juventud.

















El viajero barcelonés que en el trayecto de Nevsehir a Urgüp se desvíe a la izquierda hacia el valle de Avcilar, camino de las célebres iglesias rupestres de Göreme y Zelve, se interna en un paisaje en el que lo asombroso e insólito no borran del todo una difusa y tenaz impresión de familiaridad. Pasado Uchisar, conforme la carretera zigzaguea y se desboca pendiente abajo, el fascinador panorama que abarca le evoca imágenes conocidas. La modulación y estructuración del espacio volcánico parecen sutilmente elaboradas por el genio de un paisajista. Tras ribazos y estratos esculpidos, blanco oleaje sinusoidal, masas corpóreas de volúmenes contundentes y opacos y escarpas asoladas de páramo lunar, el valle en el que aterriza le enfrenta de súbito a una audaz verticalidad compositiva, concatenación de elementos de bella y onírica plasticidad: torres cilindricas de remate curvilíneo escamoso, agujas coronadas de espigas o cubiertas cónicas, cirios con cristalizaciones de roca eruptiva, pilares de sombrerillo fungiforme, jardineras y sólidos angulares con voladizos. El visitante, empequeñecido por las dimensiones del bosque, reconoce poco a poco las peonzas inmóviles, chimeneas gigantes y rústicas, megalitos en raro equilibrio, arbotantes naturales, columnas ramificadas o truncas. Los diversos elementos del conjunto parecen trabarse como espinas dorsales, osamentas y músculos de seres orgánicos, y el contemplador asiste a una especie de apoteosis de la ficción o ilusión naturalistas en la que la deformación de volúmenes, compensación de escorzos, arborescencia estructural, le en-vuelven en un aura de
trompe l'oeil, encanto e irrealidad. Ligero, sonámbulo, proyectado al recuerdo de otros tiempos, otros ámbitos, buscará instintivamente, en la extrafieza y rigor del cuadro, armaduras parabólicas, bóvedas con estalactitas mudejares, formas lobuladas o labiadas, follajes, admocárabes, motivos geométricos florales, valvas, pétalos. Las rocas encapuchadas, como un desfile petrificado de nazarenos, ¿no serán cupulinos, linternas o torrecillas de ventilación hechos de azulejos, cerámica y trencadís? De modo imperceptible, la distancia de Capadocia a Barcelona se anula: el espacio mirítico en el que se mueve le conduce insoslayablemente a la creación auroral de Gaudí.
Visité por primera vez Capadocia en 1979, unas semanas después del golpe militar que remató a la malherida democracia turca. El día siguiente de mi llegada a Urgüp, las autoridades procedían al empadrona-miento masivo de la población, y 40 millones de ciudadanos debían permanecer en sus casas: sólo las fuerzas del orden y agentes del censo tenían derecho a circular. Al querer salir del hotel, me encontré con la desagradable sorpresa de que un centinela con bayoneta me lo impedía. Atrapado con una cincuentena de alemanes, con quienes evitaba todo contacto, decidí no resignarme a su suerte y tentar la aventura atravesé corriendo la calle, sin atender a los gritos del áscari, y me metí de rondón en la vecina comisaría de policía. A voces reivindiqué mi libertad natural, el derecho inalienable del turista a moverse y curiosear. Mi cólera resultó convincente, pues el oficial de turno me concedió a regañadientes el usufructo precario de un territorio absolutamente despoblado. Durante varias horas, sin otra compañía que la de un camarada autorizado igualmente a salir conmigo, recorrí a pie varias docenas de kilómetros de un paisaje eruptivo y yermo en el que no tropecé con ningún ser vivo fuera de insectos, avecillas, lagartos y los perros de un troglodita al que luego me referiré. En un silencio y vacío de campana neumática, la Capadocia de piedra volcánica esculpida y forjada por la erosión eólica aparecía a los dos supervivientes indultados por el cataclismo o explosión atómica evanescente y hermosa como un espejismo.
Sucesión de recuerdos e imágenes pugnaces: beatitud serena del orbe después del apocalipsis; impresión de ser los últimos ejemplares del extinto homo sapiens; captación intensa, con los cinco sentidos, de manifestaciones y signos de vida orgánica posteriores a la catástrofe; trayecto a monte traviesa siguiendo atajos minúsculos, sendas dudosas, pistas que no llevan a sitio alguno y bruscamente se borran. Después de la meseta abrupta y austera, el alucinador escenario creado por la conjunción de los elementos me arrebató de nuevo a Gaudí: columnas tocadas con gorros o cucuruchos, alineadas como lápices emblemáticos, alfabetizadores; bosques de conos, agujas, flechas, obeliscos, medusas fósiles; imprevistas va¬riaciones cromáticas; ruptura de la funcionalidad normativa; incandescencia mística; puro, racional delirio arquitectónico. En el valle de Göreme, y más allá, camino de Zelve, nuestra mirada abarcaría aún iglesias sin fieles agujereadas en escarpas fragosas o insertas en el interior de los conos, monasterios abandonados, celdas de ermitaños, paredes con cruces pintadas o esculpidas, vestigios de vida eremítica de anacoretas fugitivos del furor de los iconoclastas, enormes colmenas rupestres con ventanas, pasadizos, escaleras, linternas, en las que Cristo, la Virgen y apóstoles alternan con san Jorge y el dragón, santa Catalina y santa Bárbara. Inscripciones helénicas, trazadas por los monjes, rememoraban también las que adornan monumentos gaudianos.
En el curso de esa impregnadora e irreal caminata, al trepar una cuesta algo quebrada en busca del pueblo, nos sorprendió el ladrido o, por mejor decir, el concierto de ladridos de una jauría de perros, cancerberos de alguna de las grutas o capillas solitarias. A medida que ascendíamos, su violencia arreció. La cautela aconsejaba alejarnos de ellos; con todo, la curiosidad fue más fuerte. La vereda conducía, sin duda, a una cueva habitada, y tras una jornada peregrina en un ámbito asolado y desierto, el deseo de comunicar con el prójimo barrió nuestro miedo. Llegados a la vivienda rupestre advertimos que no corríamos peligro alguno: los perros estaban bien sujetos y callaron de pronto, dóciles al chasquido del látigo que empuñaba el amo. Éste, el troglodita, vivía en una oquedad rectangular abierta a un metro de altura en la pared de la caverna que le servía de zaguán: una recámara convertida en alcoba, con jergón y almohadillas, aislable del resto por una cortina medio descorrida. La disposición fantástica del lugar y su decorado heteróclito me cautivaron, y gracias a una instantánea que saqué de ellos, los puedo describir con exactitud: retrato en color de Atatürk, cromos religiosos, grabados ingenuos, fotografías de una antigua peña de excursionistas; pieles de cordero y cojines tapizados de tela chillona cubren el poyo de obra en el que se acuestan los perros. El dueño, de barba silvana y blanca, leía sentado en el lecho, y se limitó a contestar a mi saludo con una inclinación de cabeza. De cuando en cuando, siempre sumido en la lectura, hacía restallar el látigo para amansar la inquietud de los guardianes. Fotografié a éstos, tendidos en sus pieles de cordero, y antes de despedirme del anfitrión mudo di una última ojeada al cuadro. Fue entonces, mientras inspeccionaba el pequeño escenario compuesto por la gruta y su recámara, cuando reparé en una frase garabateada en el hueco lateral: "Ahir, senyor; avui, pastor" (1) ("Ayer, señor; hoy, pastor"). ¿No había dicho o escrito Gaudí algo parecido? A riesgo de pasar por impertinente, la retraté. Pero el carrete se había atascado o estaba mal sujeto: la foto, en cualquier caso, se veló.
Me fui de Turquía sin saber si había soñado o el grafito existió de verdad.
De vuelta a Capadocia seis años después, mi objetivo primordial es dar con el viejo. Recuerdo bien mi anterior trayecto por la montaña y estoy seguro de localizarle con facilidad. No obstante, mientras me apercibo para el encuentro, las dudas me asaltan. ¿Seguirá recluido en el mismo lugar? ¿Cómo lograré forzar su silencio? ¿Alcanzaré a sonsacarle lo que quiero saber con mi vocabulario vacilante y modesto? ¿Qué vía debo tomar para abrirme a él y ganar de algún modo su confianza? Como medida prudencial, y a fin de favorecer nuestro acercamiento, decido prescindir de la cámara fotográfica. Iré a verle como antiguo amigo, agradecerle su breve y fortuita hospitalidad. La idea de ofrecerle algún presente me tienta, pero la desecho: ¿no tendría quizá el aire sospechoso de una torpe tentativa de comprar sus informes y conocimientos? Mejor aparecer tranquilo y despreocupado, en los antípodas de ese
greek bearing gifts, cuyos obsequios, lejos de predisponer a su favor, suscitan el recelo instintivo del destinatario: presentarse en la cueva sin más, inmune a la ferocidad de los perros, como buen conocedor de los parajes y la indómita personalidad del amo.
Después de alquilar un taxi hasta las cercanías, me oriento en seguida entre los conos y rocas volcánicas y me planto en unos minutos en la vivienda del viejo. Una radio de pilas transmite música gregoriana, y en los arbustos próximos a la gruta diviso toallas y prendas puestas a secar. Los perros, esta vez, no me ladran: dormitan al sol y me miran con indiferencia. El viejo continúa acomodado en el jergón de su recámara, con la cortina descorrida, en la misma postura en que le había dejado al término de mi anterior visita: todo se halla exactamente igual que antes, y parecería natural que iniciase la plática con un sosegado "decíamos ayer..."
Mientras recurro a mi florilegio de saludos y fórmulas de cortesía turcos se contenta con acariciar el lomo de uno de los perros tendido en el poyo con la punta flexible del látigo. Yo permanezco de pie, un tanto embarazado, en el abovedado zaguán de la gruta; pero se encara finalmente conmigo y me mira con curiosidad.
"¿Es usted catalán?".
"No; es decir, sí".
Sus ojos azules me observan fijamente, y concluyo:
"Bueno, en realidad, no".
Su buen manejo del idioma me ha pillado desprevenido. Astuta¬mente, me esfuerzo en ocultarlo y me abstengo de preguntarle cómo y cuándo...
"El maestro huye especialmente de los catalanes", aclara. "Tampoco quiere saber nada de los españoles ni de los extranjeros que se interesan por su obra y escriben disparates sobre ella. Pero los catalanes le molestan más".
Hay una larga pausa, durante la que me examina de arriba abajo, como para establecer mis coordenadas auténticas.
"Al menos, esta vez no ha venido usted con su Nikon", comenta aprobadoramente.
"Sí, he preferido dejarla. Pensaba que...".
"Ya conoce usted su vieja manía contra los fotógrafos. Fuera de la época en la que se hizo retratar por Audouart y la de las pocas instantáneas que le sacaron de excursión con su padre y sobrina, todas las fotos se las hicieron siempre a hurtadillas, aprovechando una ceremonia o su profunda devoción religiosa, como la de la procesión del Corpus en Barcelona... ¿La recuerda?".
Le digo que sí: no el joven arquitecto pelirrojo, de tez blanca, ojos brillantes de iris azul claro, nariz de puente elevado y frente alta, sino un anciano de cabello y barba blancos, con un cirio en la mano y el
canotier bajo el brazo, calzado de unos zapatos burdos...
"Con la edad, su fobia se ha agravado. Si descubre la presencia de algún turista rondando con su máquina por las cercanías del lugar en el que trabaja, se esconde inmediatamente en el laberinto de iglesias rupestres y no se le vuelve a ver durante mucho tiempo".
Los nuevos datos, añadidos a su empleo continuo del presente verbal, me dejan literalmente confuso: le oigo sin escucharle, mientras, mentalmente, procedo a unos cálculos elementales y paso revista a mis sólidas certidumbres.
"Si le he entendido bien", digo al fin, "habla usted de él como si todavía estuviera vivo".
El viejo aprueba con la cabeza, y pregunto fríamente, evitando todo amago de ironía o humor:
"¿Se trata de una resurrección o cree usted en la transmigración de las almas?".
"Ni una cosa ni otra", responde. "Sigue vivo, eso es todo, y, lo que es más importante, trabaja noche y día, como nunca, completando y corrigiendo su inmensa obra. ¿No ha visto usted sus últimas chimeneas y torres en el valle de Göreme? ¡Es lo más acabado y perfecto salido hasta hoy de sus manos!".
"Veamos", le digo. "Según usted, si las reglas de aritmética no me fallan, rozaría ahora los 134 años, ¿no es cierto?".
"¿Qué tendría eso de particular? ¡Una minucia comparada con la edad de los antiguos patriarcas de la Biblia! ¿Debo recordarle que estos santos varones vivieron justamente en estas montañas? Acá la longevidad es muy común, y puede tropezar usted en Capadocia con muchísimos centenarios: la mayoría de ellos ignora su edad real, y la cuentan a partir de la que figura tardíamente en sus documentos. Gaudí, como usted sabe, procede de una familia en la que abundan los ancianos. Si su padre vivió 93 años en una ciudad contaminada por toda clase de desechos morales e industriales, puede imaginarse fácilmente qué edad habría alcanzado en estas tierras en las que el clima y frugalidad conservan".
Mi interlocutor arroja unos mendrugos a los perros y aprovecha mi silencio para escrutarme de nuevo, estimulado aparentemente por mi aire de abrupta incredulidad. Las evidencias históricas que puedo oponer a sus argumentos son, en efecto, de peso: el atropello de Gaudí el 7 de junio de 1926 por un tranvía de la línea 30 en el cruce de las calles de Bailen y Gran Vía; la vilipendiada actitud de los tres chóferes de taxi que, en vista de su mísero atuendo, rehusaron transportarle; la intervención del guardia civil Ramón Pérez para conducirle al puesto de socorro desde el que fue trasladado al hospital de la Santa Cruz; su célebre y simbólica agonía entre los pobres conforme a sus píos deseos...
"¡Leyendas, nada más que leyendas fruto del remordimiento y culpabilidad colectivos! ¡Estampas ejemplares para la hagiografía oficial!".
Sin dejarme impresionar por la seguridad con la que se expresa, aporto inmediatamente nuevas pruebas contra su impávida sinrazón: las numerosas instantáneas del paso de la comitiva de su entierro por la plaza de Cataluña, las Ramblas, calle de Fernando, la catedral. Me acuerdo incluso del nombre del fotógrafo, Segarra, y de la inclusión de aquéllas en los archivos de la catedral Gaudí. Como la firmeza del viejo parece inconmovible, recurriré, de guerre lasse, al argumento supremo.
"Entonces, ¿quién fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, en la capilla de la Virgen del Carmelo?".
El viejo aguarda unos instantes con la vista baja y, al topar de nuevo con mi mirada, se limita a preguntar suavemente:
"¿Cree usted de verdad que el cadáver de Santiago Apóstol se halla en su tumba de Compostela?".
Siguiendo las orientaciones escritas del viejo, irás a visitar los conos y chimeneas fungiformes en donde, según él, trabaja últimamente el maestro. Aunque convencido de que hurtará el cuerpo y eludirá tu vecindad indiscreta, no llevarás cámara fotográfica, ni siquiera un cuaderno o papel para tomar apuntes: su misantropía podría exacerbarse, te ha dicho, e inducirle a ocultarse hasta tu partida en el laberinto de cuevas. Vestido de ocre como el suelo que pisas, procurando fundirte camaleónicamente con el medio, llegarás al lugar indicado en el plano. La insólita unidad compositiva de los peones, torres y alfiles del juego de ajedrez desplegado en el valle te transportará a la visión de las cúpulas, chimeneas y cajas de escalera de Can Milá. Zócalos pétreos, cuyo relieve y rugosidad acentúan el uso de piedras de forja y prismas naturales de basalto, salvan los desniveles entre los conos rocosos, y descubrirás, excitado, la presencia disimulada de ladrillos de fábrica manual y piezas vidriadas. Como en la Pedrera o en el parque Güell, el contemplador asiste a una simbiosis gradual de las diferentes estructuras del paisaje: materiales cerámicos, cuidadosamente adaptados a la topografía del lugar, se articulan con suavidad en el oleaje sinusoidal del cercano ribazo y el azul purísimo del cielo. La rudeza de la manipostería de piedras salientes se compensa, como es frecuente en Gaudí, con la introducción de componentes decorativos y naturalización orgánica de los remates: conchas crustáceas, avecillas de talla policromada, nidos de trencadís. Como podrás comprobar de visu, la mano invisible del arquitecto ha pulido y acendrado la prodigiosa creación de los cuatro elementos: en la peonza monumental señalada con exactitud por el viejo hallarás una delicada combinación de cerámicas, verdugadas de ladrillo y azulejos trocea¬dos cuidadosamente dispuestos. Cuando penetres en la gruta excavada en el interior del cono, te situarás de golpe en el espacio ideal de Gaudí: la luz se esfumina a través de lucernas cilindricas, de aberturas trapezoidales, y la escalera construida hace siglos por los monjes sigue el trazado serpenteante del muro y se enrosca en helicoide hasta desembocar en una especie de mirador armado sobre arcos parabólicos naturales, astutamente solapado por un paramento exterior de granito. Apenas llegado a la cima, observarás diversos signos de una presencia humana: fogoncillos de pedruscos, rústico cuenco de barro en cuyo fondo hay residuos ya secos de una cocción de hierbas, cubiertos y enseres a medio fabricar. Su dueño ha abandonado el lugar recientemente, quizá de forma precipitada, pues no ha llevado consigo en la huida la talega en la que compendia la prueba de sus aficiones de micólogo y botanista. ¿Habrá aplicado la oreja al suelo, como los indios, y adivinado tu irrupción en el bosque encantado? El grafito trazado junto a la albardilla vidriada del muro te sobrecogerá de júbilo: "De la llar al foc, visca el foc de l'amor" ("Del hogar al fuego, viva el fuego del amor"). Tu intuición de escudriñar la fábrica abigarrada del muro en busca de un posible mensaje ha dado en el blanco. ¿Quién diablos puede haberlo escrito, sino el mismísimo Gaudí?
En días sucesivos, mientras registrarás minuciosamente conos y megalitos o husmearás las iglesias rupestres de Góreme, acumularás nuevos e irrefutables signos de su inmediatez esquiva: fogones, mazos de hierba seca conocía quizá a través de algún grabado o fotografía? ¿Hay testimonio o pruebas de que se refiriera alguna vez a ella?".
"Podría haber venido simplemente en busca de la misteriosa Satalia descrita en L'Atlantida, y que el bueno de mosén Jacinto sitúa en el Asia Menor, ¿no le parece?".
"Confieso que no se me había ocurrido la idea. Con todo, no deja de ser una hipótesis".
"Mire usted, joven, porque, aunque cincuentón, para mí todavía lo es: el espacio físico y cultural del islam le fascinaba. Su único viaje de juventud fuera de España no fue a París, ni siquiera a Italia, sino a Marruecos. En los archivos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en la que estudió, había fotografías de templos hindúes y alminares cairotas. También le atraían las formas esbeltas de las mezquitas del Sahara y Sudán. Su inspiración no fue nunca renacentista ni neoclásica: él buscaba, como Cervantes y Goya, la España profunda, y la halló en los estratos ocultos del enjundioso mestizaje mudejar. El rechazo absoluto del sistema y criterios de la época le condujo a la afirmación de los valores propios frente a los universalmente acatados. Su aprendizaje de la soledad fue duro, pero fecundo. Conforme entraba en posesión de su verdad, rechazó y se alejó de la de sus paisanos. El bon seny y avara povertá de los burgueses chocaban con la incandescencia de su fulgor místico. Paso a paso, el mudejarismo juvenil asimiló el gótico y el barroco, se explayó en una visión descondicionada de la proliferante geometría de la naturaleza. El hombre ha de sumarse constantemente, día a día, explicaba, porque la inspiración no basta. Europa no podía aportarle ya nada: por eso se vino aquí".
"Todo esto es, en efecto, muy plausible", le digo. "No obstante, los historiadores exigen pruebas, y, fuera de una serie de presunciones bastante turbadoras, el caso es que carecemos de ellas. Si no me equivoco, en la cripta de la capilla en donde está su tumba...".
"¡No me hable usted de lápidas ni placas conmemorativas! Basta que lea 'aquí nació, vivió o murió fulano de tal' para que la distancia insalvable entre realidad y escritura me llene de dudas. ¿Quién me garantiza que aquello es cierto? ¿No serán datos y elementos forjados para reforzar el supuesto relato histórico y las leyes de la verosimilitud? Acuérdese de Herodoto y de la frase lapidaria de Vives: 'Mendaciorum pater!'. Si todas las biografías son ficciones, ¿por qué habría de ser verdadera la de Gaudí? La única inscripción convincente la leí hace muchísimos años en una hermosa mansión de madera del barrio francés de Nueva Orleáns: 'Napoleón fue invitado a vivir en esta casa después de su derrota en Waterloo'. ¡Por fin me encontraba frente a una evidencia incontestable! Fue invitado, seguro que fue invitado, pero no fue".
"Entonces, según usted...".
"¡Deje de acumular pruebas dudosas y abandónese a la inteligencia del corazón! Gaudí se ha retirado del mundo como los novicios de clausura después de pronunciar sus votos, y prosigue solitario, inmune a la reprobación como al elogio, su obra magistral. El panorama que puede abarcar en Capadocia muestra la apoteosis de su genio. Con paciencia y modestia podrá seguir usted a solas los pasos de su itinerario místico y creativo. Pero debe prepararse espiritualmente a ese encuentro y merecerlo; en corto, hacerse digno de él".
El viejo ha acabado de hervir su infusión y vuelca el contenido del cazo en dos cuencos de barro. La pócima es amarga: curiosamente, sabe igual que la dispuesta por el troglodita invisible en los laberintos subterráneos de Avcilar. Como entonces, mis sentidos parecen agudizarse al bebería, y simultáneamente me invade una grata sensación de paz.
Las llamas de la fogata, huidizas, cambiantes, colorean y ensombrecen a brochadas el cuerpo inmóvil de los tres perros, agarrotados por el rigor mortis.
A fin de purificarse y alquitarar tus sentidos e ideas, comenzarás por despojarte de tus bienes y los criterios egoístas de utilidad: venderás la máquina fotográfica a un precio irrisorio y entregarás éste a un pordiosero acurrucado junto a la puerta de la mezquita; abonarás la cuenta del hotel y repartirás tus posesiones entre los mozos y camareros; vestido pobremente, como el arquitecto el día de su atropello, dejarás el confort de Urgüp y te encaminarás con un simple talego a los conos y chimeneas gaudianos del asolado esplendor de Avcilar. Tu presencia en el lugar será leve, discreta y errátil como la del maestro. Aprenderás a buscar cobijo en las cuevas e iglesias abandonadas, dormir con el estómago vacío, prescindir del reloj, alimentarte de infusiones de hierba seca, saborear la plenitud diáfana del paisaje, afinar y pulir día tras día tu inteligencia y sensibilidad. Elusivo y atento, inaccesible y cercano, Gaudí vigila tus pasos y te manifiesta de cuando en cuando su amable solicitud: en la capilla de un cenobio rupestre, cuyas columnas de arco parabólico sostienen un arquitrabe ornado de medallones circulares idénticos a los del parque Güell, hallarás una página impresa con los versos de Verdaguer sobre el jardín de las Hespérides; en el remate de uno de los conos, horadado de lucernas y alveolos como una gigantesca colmena, darás con el grafito de una cita de Góngora —"Extraño todo: el designio, la fábrica y el modo"— que no sabrás si alude a su singular aventura creativa o al delirio suntuoso de Capadocia. A veces, al acogerte a la sombra de alguna gruta, descubrirás listo, humeante, expresamente preparado para ti, el perol o la olla en los que suele hervir sus pócimas; sediento, desfallecido, beberás la infusión con sorbos cautelosos y verificarás al punto que tu cuerpo se agiliza y levita ajeno a las restricciones del tiempo y espacio: un paseo iniciado entre las columnas fungiformes y peonzas inamovibles de Zelve se prolonga sin transición a la azotea y remates de mosaico de la Pedrera o los caminos flanqueados de jardineras del parque Güell. Artificio y creación se confunden: el aparente caos del paisaje subraya en realidad la sutil trabazón de sus elementos, la mano secreta del trujamán. De noche, volúmenes y masas corpóreas cobran una forma animada, la silueta de los conos encapuchados se alarga, y asistirás desde tu madriguera a una procesión solemne de nazarenos, entre megalitos y antorchas, camino del ribazo de su montaña urbana, de la modulada verticalidad de las torres del templo. Gaudí, no obstante las reiteradas pruebas de tacto y benevolencia, rehuirá, el encuentro. En vano clamarás a grito herido, después de haber apurado su amable infusión de hierbas, que nada tienes que ver con los Calvet, Batlló, Milá de tu mezquina tierra; que aborreces como él a esa burguesía rapaz que utilizó su genio sin comprenderlo; que tú también has roto con ella y vagabundeas apatrida por los lugares y tierras que le fascinan: tu voz se perderá en los valles corroídos por la erosión eólica, entre las fisuras y grietas de las piedras sujetas a lenta, milenaria tortura. El día en que creas divisarle al fin, enmedallado en una especie de camafeo, pálido, pelirrojo, barbudo, nariz recta, frente despejada, como en la fotografía de Audouard, te percatarás de que tienes los ojos cerrados y sueñas despierto. Pese a tu consumo regular de hierbas con virtudes alucinógenas, el milagro o visión no se producirán.
En el transcurso de las semanas de mi frustrado asedio a Gaudí k tiré por la borda numerosas costumbres y hábitos, me sometí a abstinencias y ayunos, mortifiqué los sentidos, acampé en un presente sereno, hice voto temporal de pobreza, perdí varios kilos, envejecí con una barba grisácea, abracé mi condición de ermitaño con exaltación y rigor. No conseguí la aventura acechada, pero el ardor de la búsqueda me consumió.
Débil, descaecido, abandoné el universo gaudiano de Avcilar y Göreme y, antes de volver a mi punto de partida, me acerqué a despedirme del viejo. Un sol obsesivo, despótico, calcinaba el sufrido paisaje de piedra, y hasta lagartos e insectos parecían ocultarse de él. A pocos metros de la gruta, me sorprendió la palpable densidad del silencio. No había nadie, y el interior del habitáculo —poyo, recámara, alacenas— ofrecía un aspecto de desolación y pillaje. Los escasos muebles y enseres se habían esfumado con el amo y alguien había quemado con saña los últimos vestigios de su presencia.
Las hierbas empleadas en las infusiones y pócimas que bebí durante el período que abarca el relato y el de su posterior escritura crecen silvestres en las zonas montañosas de la cuenca mediterránea, tanto en Anatolia como en Cataluña. Gaudí solía buscarlas en sus frecuentes excursiones al monte, pero nunca reveló la receta de su preparación. Si murió, como pretende la historia oficial, se llevó el secreto a la tumba.
1. La frase verdadera de Gaudí reza: "Ahir, pastor; avui, senyor" ("Ayer, pastor; hoy, señor"), en una referencia a las vicisitudes de su comanditario, el ennoblecido conde de Güell.
2. En realidad, tras escuchar los coros de Clavé, comentó: "Al cel, tots en serem d'orfeonistes" ("En el cielo, todos seremos orfeonistas").
El Pais Semanal 1990