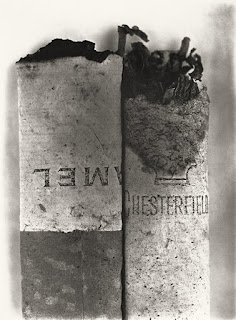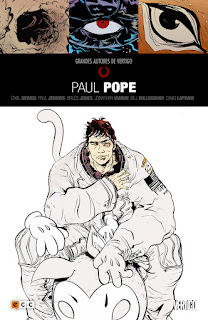Con guión de Stan Lee y dibujos de John Buscema la colección de Estela Plateada nace en plena eclosión del movimiento hippie con una temática más de reflexión que de acción.
GERARDO MACÍAS
26 Abril, 2017
'Marvel Gold. Estela Plateada de Stan Lee y John Buscema'. Guión: Stan Lee. Dibujos: John Buscema. Panini Cómics, 2015. Edición Original USA: Silver Surfer nº 1-18 (Marvel Comics, 1968-1970), Fantastic Four Annual nº 5 (Marvel Comics, 1967), Epic Illustrated nº 1 (Marvel Comics, 1980) y Not Brand Ecch nº 13 (Marvel Comics, 1969).
Galactus debutó en Fantastic Four nº 48 (1966), en un intento de elevar el nivel de los antagonistas de Los Cuatro Fantásticos. Habiéndoles enfrentado a monstruos subterráneos, antihéroes submarinos, tiranos europeos, y a invasores alienígenas, a Lee y a Kirby se les ocurrió plantear un adversario que fuera una divinidad.
Galactus, el devorador de mundos, es un gigante con una G de God (Dios en inglés) en el pecho. El Dios imaginado por Stan Lee y Jack Kirby. Los Cuatro Fantásticos se sienten hormigas ante él.
El método Marvel en sus primeros años era una lluvia de ideas de guionista y dibujante que los convertía en coargumentistas. Luego, el dibujante traía las páginas y el guionista ponía los diálogos.
Cuando le llegaron a Stan Lee las páginas de Fantastic Four nº 48, había un personaje volando sobre una tabla de surf. Según Kirby, si Galactus era un ser divino, tenía que tener un heraldo. Y ese era Silver Surfer, el arcángel del Dios que era Galactus.
En 1968, Stan Lee decidió darle su primera oportunidad a Silver Surfer en su propia serie en solitario, y no sólo eso, sino que se reservó como único guionista del personaje durante mucho tiempo. En España se tradujo por Estela Plateada.
Esta primera serie protagonizada por Estela Plateada no es de superhéroes, sino de carácter filosófico, religioso y moral como corresponde al arcángel de un Dios extraterrestre.
El nº 1 cuenta que Norrin Radd se había ofrecido como heraldo a Galactus en sacrificio para que éste no devorara su propio mundo, el planeta Zenn-La.
Galactus le otorgó poderes cósmicos, piel plateada y una tabla de surf voladora para ejercer de heraldo. Silver Surfer vagó por las galaxias buscando planetas deshabitados pero con suficiente energía para alimentar a Galactus.
Al haber traicionado a su Dios para proteger a la Humanidad impidiéndole devorar La Tierra en Fantastic Four nº 48-50, Silver Surfer es condenado a no poder salir jamás de nuestro planeta. Estela Plateada se va enfrentando a las lacras de la Humanidad, reflexiona sobre las miserias de ésta, y se pregunta si merece la pena luchar por ella.
En el apartado gráfico, tenemos a John Buscema, justo entre dos de sus trabajos más recordados: Los Vengadores y Conan el Bárbaro, ambas con guiones de Roy Thomas.
Este extraterrestre mesiánico lo daría todo por redimir a esa Humanidad que no comprende y que tampoco le comprende a él. La belleza de su discurso, y lo puro de sus intenciones, hacen que su filosofía sea aún válida. En 1968, el cómic tuvo a Stan Lee, John Buscema y su Silver Surfer; en 1971, la música tuvo a John Lennon y su Imagine.
El principal enemigo de Silver Surfer es un demonio llamado Mefisto, que, en el Universo Marvel, es considerado como la encarnación personificada del Mal.
Inspirado en el Mefistófeles de Fausto de Goethe, Mefisto es capaz de lo que sea para apoderarse de las almas que considera valiosas. Puede cambiar de forma a voluntad y manipular la materia. Tiene su propia dimensión parecida al Infierno, donde gobierna a sus almas esclavas.
No puede pasarse por alto el año 1968 en el que fueron publicados estos cómics: la eclosión hippie y el pacifismo opuesto a la guerra de Vietnam se reflejan perfectamente en este extraterrestre incapaz de comprender las contradicciones del ser humano, enfrascado en poéticos monólogos, donde Stan Lee da lo mejor de sí mismo, y que John Buscema interpreta en clave teatral, con bonitas poses declamatorias.
Esta colección tuvo una duración corta. Quizás por la temática más orientada a la reflexión y menos a la acción que otras series, o a que tuviese más páginas, que implicaban un precio mayor que el de las demás colecciones. En el nº 9 se abarató el precio reduciendo el número de páginas, pero la serie fue cancelada en el nº 18.
Después del cierre, Estela Plateada obtuvo a lo largo de los años siete series mensuales y varios especiales. En 1998 se emitió en Fox Kids la teleserie animada Silver Surfer. En 2007, se estrenó en cines el largometraje Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, con este personaje interpretado por Doug Jones en movimientos, mientras la voz la recrea Laurence Fishburne.
Malaga Hoy
GERARDO MACÍAS
26 Abril, 2017
'Marvel Gold. Estela Plateada de Stan Lee y John Buscema'. Guión: Stan Lee. Dibujos: John Buscema. Panini Cómics, 2015. Edición Original USA: Silver Surfer nº 1-18 (Marvel Comics, 1968-1970), Fantastic Four Annual nº 5 (Marvel Comics, 1967), Epic Illustrated nº 1 (Marvel Comics, 1980) y Not Brand Ecch nº 13 (Marvel Comics, 1969).
Galactus debutó en Fantastic Four nº 48 (1966), en un intento de elevar el nivel de los antagonistas de Los Cuatro Fantásticos. Habiéndoles enfrentado a monstruos subterráneos, antihéroes submarinos, tiranos europeos, y a invasores alienígenas, a Lee y a Kirby se les ocurrió plantear un adversario que fuera una divinidad.
Galactus, el devorador de mundos, es un gigante con una G de God (Dios en inglés) en el pecho. El Dios imaginado por Stan Lee y Jack Kirby. Los Cuatro Fantásticos se sienten hormigas ante él.
El método Marvel en sus primeros años era una lluvia de ideas de guionista y dibujante que los convertía en coargumentistas. Luego, el dibujante traía las páginas y el guionista ponía los diálogos.
Cuando le llegaron a Stan Lee las páginas de Fantastic Four nº 48, había un personaje volando sobre una tabla de surf. Según Kirby, si Galactus era un ser divino, tenía que tener un heraldo. Y ese era Silver Surfer, el arcángel del Dios que era Galactus.
En 1968, Stan Lee decidió darle su primera oportunidad a Silver Surfer en su propia serie en solitario, y no sólo eso, sino que se reservó como único guionista del personaje durante mucho tiempo. En España se tradujo por Estela Plateada.
Esta primera serie protagonizada por Estela Plateada no es de superhéroes, sino de carácter filosófico, religioso y moral como corresponde al arcángel de un Dios extraterrestre.
El nº 1 cuenta que Norrin Radd se había ofrecido como heraldo a Galactus en sacrificio para que éste no devorara su propio mundo, el planeta Zenn-La.
Galactus le otorgó poderes cósmicos, piel plateada y una tabla de surf voladora para ejercer de heraldo. Silver Surfer vagó por las galaxias buscando planetas deshabitados pero con suficiente energía para alimentar a Galactus.
Al haber traicionado a su Dios para proteger a la Humanidad impidiéndole devorar La Tierra en Fantastic Four nº 48-50, Silver Surfer es condenado a no poder salir jamás de nuestro planeta. Estela Plateada se va enfrentando a las lacras de la Humanidad, reflexiona sobre las miserias de ésta, y se pregunta si merece la pena luchar por ella.
En el apartado gráfico, tenemos a John Buscema, justo entre dos de sus trabajos más recordados: Los Vengadores y Conan el Bárbaro, ambas con guiones de Roy Thomas.
Este extraterrestre mesiánico lo daría todo por redimir a esa Humanidad que no comprende y que tampoco le comprende a él. La belleza de su discurso, y lo puro de sus intenciones, hacen que su filosofía sea aún válida. En 1968, el cómic tuvo a Stan Lee, John Buscema y su Silver Surfer; en 1971, la música tuvo a John Lennon y su Imagine.
El principal enemigo de Silver Surfer es un demonio llamado Mefisto, que, en el Universo Marvel, es considerado como la encarnación personificada del Mal.
Inspirado en el Mefistófeles de Fausto de Goethe, Mefisto es capaz de lo que sea para apoderarse de las almas que considera valiosas. Puede cambiar de forma a voluntad y manipular la materia. Tiene su propia dimensión parecida al Infierno, donde gobierna a sus almas esclavas.
No puede pasarse por alto el año 1968 en el que fueron publicados estos cómics: la eclosión hippie y el pacifismo opuesto a la guerra de Vietnam se reflejan perfectamente en este extraterrestre incapaz de comprender las contradicciones del ser humano, enfrascado en poéticos monólogos, donde Stan Lee da lo mejor de sí mismo, y que John Buscema interpreta en clave teatral, con bonitas poses declamatorias.
Esta colección tuvo una duración corta. Quizás por la temática más orientada a la reflexión y menos a la acción que otras series, o a que tuviese más páginas, que implicaban un precio mayor que el de las demás colecciones. En el nº 9 se abarató el precio reduciendo el número de páginas, pero la serie fue cancelada en el nº 18.
Después del cierre, Estela Plateada obtuvo a lo largo de los años siete series mensuales y varios especiales. En 1998 se emitió en Fox Kids la teleserie animada Silver Surfer. En 2007, se estrenó en cines el largometraje Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, con este personaje interpretado por Doug Jones en movimientos, mientras la voz la recrea Laurence Fishburne.
Malaga Hoy