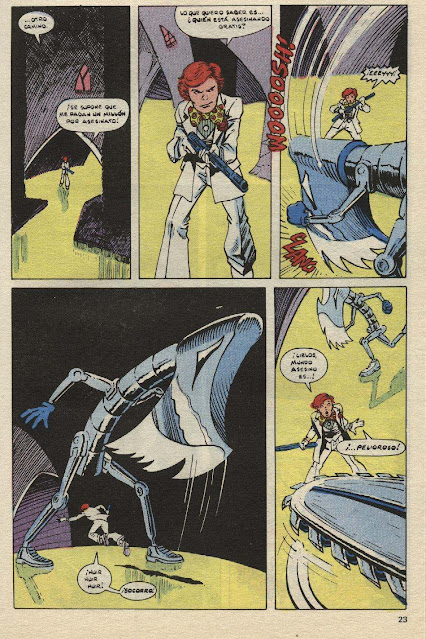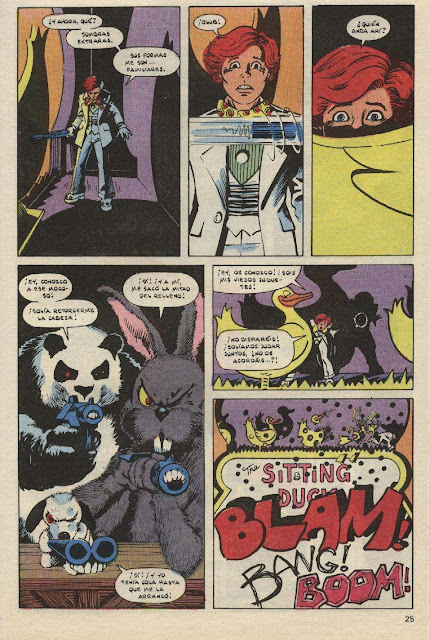Por: EL PAÍS | 29 de junio de 2013
por ISIDORO REGUERA
Desde un trasfondo oscuro pero profundamente natural de sexo y muerte, amalgamados por la locura (el padre de Egon Schiele (1890-1918) murió cuando éste era niño, y lo hizo de sífilis, tenía alucinaciones, se volvió loco, no es difícil pensar que Schiele relacionase muerte, sexo y locura desde pequeño), desde el anhelo de un dios cuya ausencia parecen clamar sus obras, desde una referencia permanente en ellas a lo eterno, que busca dolorosamente, entre acierto y yerro, malentendido una vez y otra, “en la cuerda floja”, surge en Schiele, sin embargo, una lógica fría, “una gramática absolutamente certera y precisa, que no por ello deja de reflejar parte de locura, de alucinación”. Eso es lo que interesa sobre todo, más que cualquier sentimentalismo, hagiografía o desgarro existencial, a la artista y filósofa Carla Carmona: lo que en expresa referencia a la “idea musical” de Schönberg ella llama “idea pictórica” de Schiele, aquello que resume lo objetivo de su obra, la raíz originaria de ésta.
En el libro de genueve ediciones, de la máxima excelencia académica, como su editorial, Carmona desarrolla de la mano de espléndidas descripciones de la pintura de Schiele las bases teóricas con las que luego aparentemente improvisa en el deslumbrante ensayo de Acantilado. Una lógica representacional sutil que a veces “traga la pintura misma”. Una “gramática alucinada” que sólo puede entenderse, y se entiende perfectamente, en el paisaje de la Viena de hace cien años, cuyo marco ético cultural Carmona describe en general con total dominio, pero sobre todo, en especial, en paralelismos y correspondencias inusitadamente certeros e inesperados de la pintura de Shiele con la de Klimt, con la música de Schönberg, la poesía de Trakl y esencialmente con la filosofía de Wittgenstein, que lo sobrevuela todo.
Se ve que la Carmona artista goza con la descripción de los cuadros de Schiele, y ese gozo pasa al lector por la impresión que le causa tanto la transparencia de la propia descripción como la claridad de ideas desde la que la Carmona filósofa describe. Pretende apartar la mirada del espectador del enfoque meramente figurativo y narrativo y llevarla a distinguir los signos de Schiele y su gramática, los de la propia pintura. Las líneas de los tendederos, por ejemplo, los códigos de las ventanas y puertas de sus casas, las florecillas de color a punto de explotar en sus paisajes sobrevolados. Buena réplica a la fascinación de ese Schiele gramatical la que da la propia autora en su libro de Acantilado.Ya en el primer capítulo, muy breve, ofrece una especie de biografía de Schiele que no tiene nada que ver con las biografías al uso, muy literaria, absolutamente teñida de las alucinaciones de los lienzos schieleianos, pero lógica sin embargo, distante incluso, extrañamente objetiva. Sólo por el análisis formal de la obra de Schiele que se hace es posible ver sus correspondencias con Mondrian o Rothko, que hacen particularmente interesante el último capítulo. “De hermanos enamorados y ciudades muertas”, sobre Schiele y Trakl, es un capítulo antológico y memorable. Cuando Carmona compara los retratos de Klimt y Schiele de Friederika Maria Beer aparece claro cómo la dimensión formal es mucho más potente, arrolladora incluso, en la pintura de Schiele, frente a lo que suelen entender o malentender casi la totalidad de los críticos. Frente a éstos también, que prácticamente los han ignorado, encandilados por el aspecto más sexual de su pintura, Carmona (a quien jamás intimida para nada hablar, y crudamente, de lo que haya que hablar en Schiele, analizando, por ejemplo, sus escabrosidades como rupturas del obligado silencio witttgensteiniano) da mucha importancia siempre a sus paisajes, porque es en ellos, dice, donde Schiele desarrolló verdaderamente su gramática y la llevó a sus últimas consecuencias; en búsqueda de lo eterno.
Describir pintura y analizarla: mirar y pensar, estética y lógica. ¿El placer de la contemplación artística es mayor que el del análisis filosófico? Depende cómo quiera interpretarse en este caso que “la sintaxis misma es devorada por la pintura”, por ejemplo. Porque a veces, los cuadros de Schiele incluso con figuras no son más que apariencias de cuadros, en ellos “no hay más que pintura organizada de una determinada manera”.
Esa es la mirada filosófica. Clara, precisa, elegante en Carmona. Tesis firmes, demostraciones cortas, exactas. Segura, directa, Carmona sabe lo que quiere decir y lo dice. No hay otro afeite que la transparencia de un talento excepcional, distante y cercanísimo a la vez, en un lenguaje límpido y fulgente. Todo un goce la cercanía que permiten estos libros a una aventura intelectual especialísima, extraña. Pocas veces la filosofía habrá sido más esclarecedora del arte y viceversa.Carla Carmona Escalera, En la cuerda floja de lo eterno. Sobre la gramática alucinada de Egon Schiele, Acantilado, Barcelona 2013, 146 páginas. 16 euros. /// La idea pictórica de Egon Schiele. Un ensayo sobre lógica representacional, Genueve ediciones, Santander 2013, 323 páginas. 25 euros.
.....................
Obras de Egon Schiele: Arriba: Dos mujeres yaciendo entrelazadas (1915). Debajo: Autorretrato desnudo y gesticulando (1910).
.....................
ISIDORO REGUERA es Catedrático de Filosofía en la Universidad de Extremadura. Traductor de Wittgenstein, es autor de libros como La miseria de la razón (Taurus), El feliz absurdo de la ética (Tecnos), Ludwig Wittgenstein (Edaf) y Jacob Böhme (Siruela).
El Pais